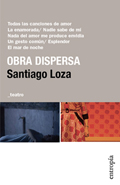|
|
|
|
|
|
|
|
11.
Al día siguiente sacan a los pocos invitados del festival a un paseo por el lago. Pasaron varios días y no bajaste al pueblo donde están los cines y las proyecciones. Nunca entendiste los horarios del transporte. Ves a los volunta
rios de remeras verdes pero no querés molestarlos, parecen estar ocupados hablando entre ellos.
No sos del tipo de invitados que reclaman atención, pasar desapercibido resultó desde siempre una buena estrategia y así te mantenés en los primeros días coreanos.
Entre la decena de invitados que irán al lago está Bilma, que te saluda con una sonrisa completa de dientes y te pregunta cómo regresaste al hotel el día anterior. Le hacés un relato para nada interesante de la ruta, el puente y las calabazas. Ella te dice que hicieron señas en la ruta con los americanos y un auto de inmediato los arrimó, que los coreanos son de lo más amables y que deberías pedir más ayuda.
El colectivo que los lleva al barco tiene luces de colores en su interior y cortinas que ocultan el afuera. Son apenas unos minutos el traslado. Llegan al barco, les piden los pasaportes y les aclaran que el festival no cubre las bebidas a bordo.
Al lado del muelle hay una estatua gigantesca de un cisne que tiene el pico partido, le sacás una foto.
El barco zarpa y atraviesa el lago entre montañas. Vas al exterior pero la excesiva claridad te agobia y te recluís abajo, en el amplio bar donde hay otros turistas. Es un espacio repleto de asientos vacíos, cada tanto un grupo reducido conversa, toma una cerveza o duerme. La mayoría de los pasajeros son ancianos, usan sombreros coloridos y capelinas, adentro hay un aire acondicionado que los alivia. Algunos están recostados y duermen, otros miran una de las cuantiosas pantallas que hay esparcidas por el barco, se multiplican las imágenes de un show navideño coreano donde hay un coro con gorros rojos que canta villancicos en inglés. Faltan muchos meses para navidad pero los ancianos del barco disfrutan embobados de las pantallas. Cuando el coro termina, el show televisivo da paso a un imitador de Frank Sinatra. Sentada al lado tuyo, una señora tararea en voz baja la canción que emiten los parlantes, disfruta del movimiento leve de la navegación y la melodía, como si una mano enorme la meciera; cierra los ojos, parece recuperar un recuerdo perdido.
Decidís volver a cubierta y recuperar un poco de silencio y aire natural.
Afuera el paisaje se mantiene parecido: montañas, nube, lago. También pájaros que revolotean. La hija del americano les da unas galletitas y los pájaros oscuros se posan por un instante y picotean esas migas. No son gaviotas, son pájaros más parecidos a los cuervos. Manchas negras en la infinita claridad del día. Los pájaros parecen inofensivos y la nena se ríe y sigue triturando galletitas y tirando las migas al suelo. Uno de los tripulantes se acerca y le dice que no ensucie. La nena le hace caso y se aleja con el padre. Los pájaros rezagados comen los últimos bocados, te quedás mirando.
Estás solo en esa parte de la cubierta. Baja un último pájaro que tiene las plumas de un azul platinado, te acercás despacio porque te llama la atención, el pájaro levanta la cabeza y te mira, su cabeza no es la de un ave sino la de un reptil, tiene una mirada de lagarto. Es un dragón, pequeño, deslucido, pero dragón al fin.
Se miran en silencio y con respeto.
Pensás: Estoy en Asia, si doy un paso puedo tocar este diminuto animal mitológico; estoy en Asia, lejos de todo lo que conozco, debería asombrarme y no me pasa. El dragón grazna desafiante, te mira fijo, luego lame el suelo donde no quedan restos de galletas, abre la boca para volver a emitir un sonido que te asuste pero desiste, abre sus alas y levanta vuelo.
12.
Te llevan a la ciudad chica o pueblo donde están los cines. Tenés tiempo y ganas de recorrer un poco. El primer desconcierto es la confusión de las señales, las calles se parecen unas a otras, los comercios, los carteles indescifrables.
Hace mucho calor y la impresión inicial es que la gente parece bastante alegre. Esa impresión se refuerza con las actividades del festival. Cerca de los cines han puesto un escenario donde cualquiera puede subir y cantar karaoke con una banda que no para de sonar. Gente de todas las edades sube, canta en inglés, mandarín o coreano, la banda acompaña de manera entusiasta y solidaria incluso a los más desafinados.
Te alejás unas cuadras, te dejás perder entre la gente y los pequeños negocios. Hay ausencia de peligro, sol, músicas que se mezclan, gente caminando, comprando, cocinando.
Llegás a un mercado, una galería techada donde se venden productos animales y vegetales, algunos extraños. En un almacén comprás provisiones para comer en tu cuarto; productos reconocibles, gaseosas, yogur, frutas y galletas, es más barato y hay mayor variedad que en el local del hotel de la montaña.
Cargado con bolsas de plástico, emprendés el regreso a los cines donde, suponés, alguien del festival te aguarda. No encontrás el camino. Te mareás. Das vueltas en círculos, volvés una y otra vez al mercado. Te detenés y te obligás a concentrarte. Al no haber señales claras, tenés que reparar en las formas y los colores de los carteles, en las ligeras diferencias que tu mente occidental descubre entre una calle y otra.
Te inquietás, corrés para un lado y otro. Una señora que vende frituras, cubierta con un delantal, te dice algo incomprensible. Todo lo que dicen es un misterio. Le hacés con las manos el gesto de que no comprendés. Ella te da un paquetito, te negás, pensás que te está vendiendo algo y no querés, pero ella insiste, lo agarrás y te saluda sin requerir nada a cambio. El paquetito es de un papel parecido al celofán y cruje adentro de tu mano. No tenés tiempo, seguís tu paso agitado, como por milagro distinguís el complejo de cines, el punto de arribo.
Pese a tu apuro, llegaste antes del horario acordado. Hay unos voluntarios vestidos con remeras verdes que te ofrecen agua. Faltan quince minutos para el debate post función. Vas al hall del complejo de cines de esa ciudad chica, moderno y modesto, sin demasiado encanto. En el hall de entrada hay juegos electrónicos, también cabinas diminutas a las que te asomás; adentro, niños cantando, un mini karaoke para los niños en la espera del cine. Afuera los padres charlan, adentro los niños aúllan a su gusto sin ser escuchados en el exterior.
Te sentás en un banco y tomás el agua que te ofrecieron. Sacás el paquete que te dio la anciana en la calle, lo abrís, adentro hay una raíz con un poco de tierra adherida. Lo mirás con respeto, lo cerrás y lo metés en tu bolsillo. Salís a la calle. Hay más voluntarios en una carpa verde, almohadones gigantes en el piso y otros escenarios improvisados de karaokes. No encontrás un lugar de silencio. Volvés a entrar a los cines y te sentás en la escalera delante de la sala mientras termina la película.
Hiciste una película sobre un bailarín de malambo. Estás en un festival de música y cine. Estás con otro proyecto de película, una de extraterrestres y personajes disidentes.
Vienen las preguntas y respuestas, la sala está semivacía. Tenés una traductora coreana, simpatiquísima, que habla con acento mexicano.
Las preguntas te resultan de lo más desconcertantes. Preguntan por qué bailan descalzos los bailarines, explicás lo que sabés, que ese tipo de zapateo se hace así, con esa bota que deja la planta de los pies al descubierto, alguien levanta la mano y pregunta si las zapatillas son costosas en Argentina. Dudás, respondés que sí pero que no tiene que ver con la vestimenta, y que el costo no incide en la tradición. Alguien pregunta si el dolor de espalda que tiene el bailarín es real. Le respondés que solo en parte, que tomaste esa dolencia que tuvo para ficcionalizarla, entonces esa misma persona, que no podés distinguir porque los reflectores te dan de frente, te increpa diciendo que sos cruel por haber filmado a alguien doliente. La traductora trasmite el comentario y te mira expectante aguardando ansiosa lo que respondas, insistís en que no generaste más dolor del que tenía el bailarín, que no lastimaste malambistas ni animales en el rodaje.
La traductora parece divertida con la situación, creés que sonríe.
Una señora pregunta qué querías demostrar con la película. Respondés: Nada. Después te quedás en silencio, pensás: Estoy preparando una película con marcianos, si no puedo armar un discurso digno sobre un semidocumental del malambo, con la próxima película será terrible.
La traductora anuncia que se acabó el tiempo y deben dejar la sala.
Los espectadores aplauden unos segundos y se termina.
No duró más de cinco minutos el debate. Cruzaste el mundo, hiciste dos escalas, viajaste dos días, estuviste en un hotel en la montaña, miraste infinidad de veces el lago, presenciaste un tifón, caminaste por la ruta mirando calabazas asiáticas, te perdiste en calles extrañas, todo ese movimiento por estos escasos cinco minutos de un público que se retira con apatía de la sala.
Te quedás un rato charlando con la traductora, te habla de la fascinación que siente por Latinoamérica. Te cuenta que fue un shock para una coreana vivir en México. Quisiera conocer Argentina, te pregunta cómo es y vos respondés un par de generalidades, le contás que se come bastante carne, que Buenos Aires es una ciudad un poco caótica pero muy linda, ella quiere saber si se baila tango en las calles. Sólo en los sitios turísticos, respondés. Eso parece decepcionarla un poco, baja la vista. Le comentás que hay muchos lugares donde se puede aprender a bailar el tango. Te pregunta si solés ir, le decís que alguna vez fuiste, pero que no sabés bailar, que apenas podés coordinar tus pies para caminar, el tango te parece algo imposible. Después hablan de Seúl, te recomienda algunos lugares para ir, visitar palacios, templos, parques, también te sugiere ir a los baños públicos. Le preguntás por dónde están, te dice que hay varios en la ciudad, el más conocido es el Dragon Hill, que es famoso porque se grabaron algunas telenovelas, pero está lleno de chinos que hacen mucho ruido. El comentario sobre sus vecinos continentales te parece un poco racista.
Internamente decidís que, si hacés la incursión a los baños, irás en busca del que usan los chinos parlanchines.
|
|
|
|
|
|
|
|
Reseñas
La Nación
(Diana Fernández Irusta)
La Agenda
(Osvaldo Aguirre)
Entrevistas
Revista Ñ
(Mercedes Méndez)
|
|
[La Nación]
Encuentro cercano con el Lejano Oriente
Diana Fernández Irusta
Acá estoy, con el eco de Pequeña novela de Oriente, de Santiago Loza, aún entre las manos. En lo que duró la lectura, yo también viajé, padecí jet lag, me conmoví, abrí los ojos y me dejé inundar por el mundo que habitan los otros. Y por ese no sé qué indefinible que tienen los diarios de viaje.
La productividad de Santiago Loza (Córdoba, 1971) es tan descomunal que, aunque no se lo siga puntillosamente, es difícil no haber disfrutado de alguna de sus creaciones. Quien en el teatro no haya visto La mujer puerca, Nada del amor me produce envidia o actualmente Viento blanco, quizás sí vio Breve historia del planeta verde o en el cine, Doce casas en la tele, o tal vez haya leído Nadadores lentos, entre otros textos. Dramaturgo y escritor, Loza sabe del arte de entrelazar palabras y emoción, textos y vivencias, cercanías y distancias.
En este sentido, Pequeña novela de Oriente (Entropía) hace honor a su nombre. Pequeño formato, delicada edición y tres fotos que inauguran, como un guiño fugaz, cada uno de los capítulos. En el que corresponde a Corea, la imagen de un cartel, escrito en coreano y en inglés, que dice “Este sendero es solo para que caminen los espíritus”. En el de Japón, un atisbo a lo que sería la habitación de un hotel-cápsula. Y en el de China, lo que parece ser el neón de un local nocturno.
Loza no nos impone la voz del Yo. El libro está escrito en segunda persona, como si el autor necesitara de una mediación explícita–¿una zona de pudor?– entre sus vivencias y el relato. “Tenés miedo de que te despojen al dormir. Tenés miedo a la pérdida absoluta. Te decís: ‘Si me mantengo despierto, comenzaré a escribir una crónica de los viajes asiáticos’”, se lee hacia el inicio del libro, cuando el autor reconstruye la avalancha de temores, neurosis y agotamiento que le acomete durante una larga escala en París, antes de seguir viaje a Seúl .
“¿Cuál es el no sé qué específico –me pregunté hace apenas unos días, cuando avanzaba en la lectura– de este diario de viajes que no puedo soltar?” Tal vez, la escritura sin vueltas, diáfana. Sobria. Quizás, cierto modo de hacer tremendamente cercanas las experiencias del protagonista. Ese ser al que el narrador todo el tiempo “le cuenta” lo que le está pasando se convierte –la magia ireemplazable de los textos– en un hermano. Una suerte de hermano pasajero, fruto de esa intensidad que a veces asoma entre dos extraños que, de repente, coinciden en las coordenadas de algún viaje.
El protagonista de Pequeña novela de Oriente se nos hace próximo cuando pone en palabras la paradoja que nunca saldrá en Instagram: un viaje se disfruta tanto como se padecen el abismo lingüístico, los artificios del turismo masivo, el pesadillesco tránsito entre aviones, la contradicción entre querer abrirse a todas diferencias y, al mismo tiempo, sentir que algo se retrae, irrefrenable, dentro de uno.
La Corea descripta por Loza es la de un enclave de montaña donde se celebra un festival de cine. Japón, el lugar que siempre se quiso conocer y que –como suele ocurrir– termina siendo distinto de lo soñado (pero donde igual se podrá acceder a una intrasferible dosis de enigma).
Y China –el capítulo preferido por quien esto escribe–, la historia de un proyecto inconcluso y una amistad inesperada. En Shanghai Loza iba a reunirse con una mujer de Singapur a la que conoció en una residencia de escritores. La pandemia frustra ese viaje, y el relato entonces es el de la génesis: la amistad –hecha de escapadas, complicidades y confesiones en lugares tan poco turísticos como una lavandería– que el argentino forjó en Estados Unidos con una escritora oriental, pequeñita y vigorosa,y el plan que forjaron entre los dos para verse en China.
Imposible una novela de Oriente si no hay China, le habría advertido ella. Pero el Covid hizo de las suyas. Y el escritor no solo logró su libro, sino que también encontró la gema más difícil de todo viaje: un encuentro que lo trascienda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[La Agenda]
La vuelta al mundo
Osvaldo Aguirre
Según dice un personaje de Pequeña novela de Oriente no se puede escribir sobre Asia sin conocer China. Eso es precisamente lo que hace Santiago Loza: relata un viaje por Corea del Sur, país al que llega invitado a un festival de cine, y otro de vacaciones por Japón, para rememorar finalmente su participación en una residencia de escritores en Estados Unidos donde aparece el proyecto de conocer China. Pero la novela, o “la crónica de viajes asiáticos” como la llama, termina cuando está a punto de dar aquel paso fundamental que habilitaría la escritura.
El viaje, en realidad, comienza con un desdoblamiento entre el narrador y el personaje. En el libro que publica Entropía el narrador se dirige al personaje y el relato transcurre como un monólogo cuyo foco no se aparta ni por un momento de ese otro yo. El desdoblamiento permite hablar de uno mismo como si fuera uno distinto, someterse a examen en un espejo, y además es la condición para escribir, dice Loza en otro gran libro, Diario inconsciente: “Si puedo escribir es porque (el yo, la historia) se vuelve materia de ficción, se aleja y se puede manipular”.
El yo se aleja de manera tan apreciable en Pequeña novela de Oriente que provoca temor. Por eso el reconocimiento de lo familiar es tranquilizador: un sector de Tokio que se parece al Once, el tramo de una ruta coreana que evoca un recorrido por las sierras cordobesas, las calabazas y quesos que se venden en las rutas asiáticas como en las argentinas, si no hacen sentirse en casa reducen la extrañeza de lo que se observa. Alejarse es también una forma de acercarse a lo más íntimo: la visita a un templo de Kioto, con un cementerio adyacente, permite reelaborar la muerte de los padres y despedir a la madre con una ofrenda.
El temor se manifiesta vinculado con el riesgo de perder un vuelo, de que alguien se lleve la computadora en el aeropuerto, de traspapelar una vez más el pasaporte. En realidad “tenés miedo a la pérdida absoluta”, observa el narrador con el tono de alguien que no quiere pasar nada por alto. De ahí la fantasía de que la fatalidad acecha, de que si viaja a China podría morir (es la época en que comienza la pandemia: las persecuciones suelen tener motivos verosímiles), de que nadie va a enterarse si se extravía en el trayecto. El miedo tiene además un origen remoto en episodios de crisis: las internaciones psiquiátricas reconstruidas en Diario inconscienteson también “un largo e imprevisto viaje”, y el que se va “necesita dejar alguna señal para no perderse del todo”, lo mismo que el viajero de paso por el Lejano Oriente. Sin embargo también hay un oscuro deseo en la pérdida absoluta, como observa el narrador a propósito de su adaptación a la rutina de un hotel cápsula y de la asimilación con las personas del entorno.
Los viajes están hechos de encuentros y de partidas, y ambos momentos son difíciles. El ideal de la despedida sería aquí irse sin aviso y desaparecer sin dejar huellas, pero el deseo de perderse de vista está contrabalanceado por otro opuesto, que es el de escribir para rehacer cierta experiencia. En Diario inconsciente (publicó Bosque energético) la cuestión aparece a propósito de la visita de la familia de un compañero de cuarto en la clínica: mientras los otros hablan, el personaje piensa en la dificultad de las despedidas mientras contempla unas hormigas que avanzan sobre unas facturas desplegadas en un papel.
La imagen de las hormigas y otras de internación retornan y se multiplican en Noventa y nueve naturalezas muertas, los poemas que Loza publicó en Gog y Magog: las hormigas trepan por la crema pastelera, merodean una taza llena de azúcar, van y vienen por la ranura que dejan unos azulejos, asaltan un cucurucho. Lo significativo no son las hormigas sino la figura del observador, alguien que deja de escuchar, se va de una conversación para fijarse en lo que nadie mira y descubrir en ese punto un reflejo microscópico de la idea del camino, es decir, del viaje, de la escritura: escribir es también para Loza recapitular el trayecto recorrido y que no se pierda su sentido, su dirección.
La falta de sentido es justamente otro fantasma en Pequeña novela de Oriente. El Templo Dorado “no se condice con la majestuosidad con que se describía en la novela de Mishima” y las excursiones son un ritual cumplido a desgano y sin asombro en un parque temático que ilustra la Corea del medioevo, el Museo de Hiroshima y otros sitios turísticos. Las interacciones con otros están trabadas por la incomprensión del idioma y los malentendidos se condensan en la proyección de la película propia en el festival de cine, seguida de preguntas desconcertantes y de equívocos del público. Sin embargo, hay chispazos de entendimiento más allá de las palabras: alguien que lo nota como “un hombre muy cansado”, una mujer que le obsequia una raíz de la cual crecerá un gajo y será una especie de acompañante en la habitación del hotel.
Novela hecha de crónicas y relato de viajes, el armado de Pequeña novela de Oriente produce un efecto de continuidad que se quiebra en la tercera parte. Los preparativos y las dudas por el viaje a China dan lugar entonces a un movimiento hacia el pasado, hacia la residencia de escritores en Estados Unidos y a un periodo indefinido de tiempo hasta que se reactiva la posibilidad de ir a China. La ficción está en la forma, en la trama cada vez que resulta necesario cubrir el olvido, y en el personaje desprendido del narrador.
Santiago Loza participó en el Programa de la Asociación de Escritores de Shanghái. El personaje de la novela, en cambio, no viaja a China. O tal vez sí, pero el narrador termina su relato antes de la partida. Tal vez viajó y el narrador no lo quiere contar, porque tan importante como lo que el otro dice es lo que no quiere decir, lo que se reserva: “lo que no le contás es que durante aquellos días no te cruzaste con nadie…”, “no le contás que estuviste escribiendo…”.Por eso no importa la relación entre el libro y la historia de vida del autor. Para Loza el protagonista de cada libro es otro yo, alguien que ya no es el narrador o el sujeto de la escritura, un otro al que eventualmente se añora como puede añorarse a alguien querido pero también a alguien que forma parte de otra historia, alguien que también se podría evitar. En ningún caso la escritura tiene que ver con un registro confesional, con mostrarse. En una temporada de internación, el pedido de una terapeuta para dibujar un árbol provoca el temor de una reprobación y después de hacer un bollo con el primer borrador “dibujo un arbolito normal y tranquilo, con mucho follaje, y le coloco alrededor unos pájaros inofensivos”, es decir una figura para esconderse, para no dejarse ver.
En Noventa y nueva naturalezas muertas la representación de un árbol en un taller de acuarelas evoca aquel test de la clínica: “lo hice temeroso/ de que las formas me delataran./ Porque un árbol nunca es/ tan sólo un árbol”. Ahora quiere que hacer manchas, y que sean solo manchas, pura imagen visual sin palabras, porque el valor de la composición no consiste en su fidelidad al objeto sino en la observación y “ya no trato/ de armar algo/ parecido a lo real”.
El viaje, las mudanzas en sentido amplio, son también el núcleo de otro libro reciente y muy distinto de Loza, este sí una novela que se parece más a lo que se entiende por el género. Un espíritu modesto (Tusquets) sigue el traslado de dos mujeres, madre e hija, de un pueblo a una gran ciudad. La hija, Laura, se acerca a un culto evangélico e inicia una vida nueva no por el vínculo con la religión sino por su encuentro con otra mujer, Julia, por el progresivo extrañamiento hacia su madre, “como dos mujeres extranjeras que apenas cruzan sus miradas en una estación de tren”, y por una etapa inesperada en la que atraviesa “un pasaje a otro estado que aún desconocía”. Laura se convierte en otra a través de su relación con Julia, “como si se hubiera tomado vacaciones de quien era y en esos ratos fuese una turista, alguien lejana a sí misma”.
En Pequeña novela de Oriente el encuentro transcurre en el tercer capítulo, cuando aparece Diana, una periodista y escritora de Singapur que también participa en la residencia de escritores. Las complicidades y las coincidencias que fundan la amistad se recortan en el rechazo a las pautas sociales de los otros escritores y en gustos particulares: programas viejos de televisión, encuentros furtivos en la lavandería del hotel para hablar generalidades, la visita a la casa de Tennessee Williams, conducen a “un estado muy parecido a la dicha”.
En ese estado aparecen dos proyectos: volver a encontrarse en China y escribir sobre los días compartidos. El viajero se había propuesto no sacar conclusiones, no cerrar un sentido, mirar sin tratar de comprender, pero surge una definición: “Todo lo que conocías de Asia había estado mudo hasta el encuentro con Diana. Ella le puso voz. Diana era el Oriente”. En el poema “Anécdota de hombres por millares”, Wallace Stevens dice que “hay hombres cuyas palabras/ son como sonidos naturales/ de sus lugares” y es el caso de esa mujer. Entonces no hace falta llegar a China para escribir sobre Asia; ni siquiera hace falta moverse, porque escribir es para Loza empezar a viajar, es irse de uno mismo, es inventarse en otro lugar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Revista Ñ]
"Escribir tiene relación con el acto de rezar"
Mercedes Méndez
La obra de Santiago Loza es el testimonio de un cambio de piel. El joven cordobés que se preparaba para convertirse en sacerdote y creía en un Dios cristiano, decidió en un momento de crisis en los que se incubaba algo nuevo buscar un nuevo Dios, uno artista, a quien le pudiera confiar, con un poco más de certeza, cierta idea de trascendencia.
De aquel punto de inflexión a sus actuales 53 años, pasó una obra artística. Loza se convirtió en escritor y cineasta, con una voz personal, íntima y sensible que exploró en distintos campos estéticos. Fue director de películas como La paz, Si estoy perdido no es grave, Malambo, el hombre bueno, Breve historia del planeta verde, Amigas en un camino de campo. Participó en diferentes festivales y fue premiado en Cannes, Berlín, Róterdam, Bafici, entre otros. Además, fue distinguido con el Premio Konex y con el Premio Nacional de Cultura 2021.
Escribió una veintena de obras teatrales que se han estrenado en Argentina, Uruguay, Brasil, España, Francia y Estados Unidos. Publicó las novelas Yo te vi caer, El hombre que duerme a mi lado y La primera casa; sus textos teatrales en Textos reunidos, Obra dispersa y Empiecen sin mí; los libros de no ficción Nadadores lentos y Diario inconsciente y el de poesía Noventa y nueve naturalezas muertas. En marzo, publicó la novela Un espíritu modesto por el sello Tusquets.
Con ese espíritu inquieto con el que navega todos los géneros posibles, sobre todo en la escritura, ahora estrenó su última obra de teatro, Viento blanco, protagonizada por Mariano Saborido (quien también se destaca en Lo que el río hace, de las hermanas Marull) y con la dirección de Valeria Lois y Juanse Rausch. Una historia que sucede en un pueblo aislado y recóndito del sur argentino, en el cual el mar helado, los animales marinos, la soledad y la muerte de una madre se fusionan con cierto erotismo clerical. Una vez más, la religión y el arte se entrecruzan en la vida de este artista.
–No creo en Dios, pero tengo mis creencias. Creo en el arte, en el camino que a mí me pasó con lo artístico. El vínculo con la experiencia artística fue para mí sumamente transformador. Ese es mi nexo con la religiosidad: no es sólo lo que a uno le pasa cuando hace arte, sino en el contacto con obras de arte, todo lo que me pasó viendo y leyendo obras que me conmovieron. Eso ocupó y sigue ocupando el lugar de la religión.
El arte, como sucede a veces con la religión, viene a dar una respuesta a cierta insatisfacción que tiene la vida, porque la vida no es mucho más que lo que hay. Entonces el arte viene a poner cierta belleza o es una forma de entender todos los huecos y la ausencia de forma que tiene la vida. Esa es mi creencia. La escritura me permitió ordenar, entender y volver a la espiritualidad. Además escribir tiene relación con el acto de rezar o meditar.
–Sos de los pocos dramaturgos argentinos que deciden no dirigir sus obras. ¿Por qué?
–No sirvo para ver ensayos. No soy alguien que escribe en los procesos, ni que reescribe. A mí me sirve trabajar en soledad. Me confunden mucho más todos los signos escénicos. Lo que sucede en la escena es tan poderoso que a mí me confunde. Yo defiendo la figura del dramaturgo y su autonomía, porque además defiendo el teatro como literatura. Me interesa que los textos puedan ser leídos de manera autónoma a la escena, que esa lectura sea disfrutable, que pueda volverse un libro y que también tenga, en el mejor de los casos, varias puestas, como han tenido la mayoría de mis obras.
El trabajo del dramaturgo no está supeditado a resolver problemas de la escena, la dramaturgia no es el huevo en una tortilla que debe unirlo todo. La dramaturgia es literatura, un sistema poético autónomo. Disfruto mucho en el contexto de clases cuando aparecen dramaturgias que habitan lo poético, un lenguaje que no piensa en una escritura funcional, como sucede con el guión de cine por ejemplo.
–¿No puede escribirse un guión de cine poético?
–Pero es mucho más limitado. El cine siempre está relacionado a una forma de producción y a costos. Si escribo una escena que sucede en una ventana, una mujer al lado y una luz de luna, se necesita un farol y eso tiene un costo y determinadas horas de rodaje. El guión de cine siempre se traslada a un excel donde se arma una forma de producción y sirve para que un equipo analice cómo llevar adelante ese proyecto, sirve para que en el montaje se reordenen las escenas, tiene que ser muy claro para comunicar aspectos técnicos, entonces es limitado poéticamente. En los guiones se diagrama todo lo que va a suceder, se hace una sinopsis, la trama se conoce de antemano, mientras que en el teatro, todo se descubre a medida que se escribe, a los personajes los voy conociendo mientras escribo, siempre me pasan por el cuerpo primero.
–¿En qué consiste que la escritura pase por el cuerpo?
–Tengo la sensación de que mi situación performática sucede en la escritura. Es algo que veo. Cuando escribo, me enfermo, me pasan cosas en el cuerpo concretas. Estoy totalmente tomado por la escritura. Si hay algo de performance, incluso física, sucede con la escritura. Si algo le pasa a esos personajes en escena, es porque algo de todo eso me pasó a mí cuando lo escribí. La escritura que a mí me interesa pone en riesgo algo de la integridad física al momento de escribirlo. Hay algo muy fuerte que acontece en el cuerpo, en la mente: fogonazos, miedos, dolores, achaques y lo que te sucede en el día tiene que ir a parar a la escritura.
–¿Cómo se resignifica esa escritura cuando se lleva a escena y es interpretada por un actor?
–En el teatro se siente mucho que ciertas palabras dichas en voz alta, en ciertos espacios, tienen algo terso, generan cierta idea de curación, algo que tiene que ver con la belleza en su uso. Por eso, cuando la palabra empieza a tener un valor solo de violencia es terrible, hay algo intolerable. Ahora estamos viviendo un abandono del lenguaje. En Viento blanco hay un momento que me encanta cómo lo dice Mariano: alguien le dice algo sobre sí mismo y él se emociona y dice: “Me gusté”. Es un valor reparador de la palabra. Esto es muy importante, por ejemplo, para pensarlo en las disidencias, en lo queer, en el campo femenino, donde la ofensa es permanente, de pronto algo del lenguaje viene a resarcir la violencia ejercida. Esa es una posibilidad de la poesía, una forma de nombrar las cosas, que implica cierto orgullo, donde el lenguaje no ocupa el lugar de la agresión. No quiero sonar pacato, pero a mí no me interesa lo chabacano, me interesa la fuerza y la belleza, que la palabra venga a nombrar de una manera tierna.
–Teniendo en cuenta esta idea de la belleza, ¿cómo pensás que puede afectar el avance de la inteligencia artificial en el campo artístico?
–Cuando todo el mundo empezó a hablar de esto, yo probé usar la inteligencia artificial para ver qué proponía y lo que me sucedió es que me aburrió rápidamente. Por supuesto que en ciertos productos culturales, la inteligencia artificial va a arrasar. Hay guiones de cine que se escriben con IA, o que pasan por una prueba de corrección con este sistema, sobre todo en ciertos formatos. A mí me interesa el arte imperfecto. Aquello que está un poco mal hecho, que se le ve la costura, que está fallado, un poco vulnerado. En esos márgenes, la inteligencia artificial no tiene cómo acceder. Todo lo que genera este sistema, y es algo que viene pasando desde hace muchos años, es que se produce una uniformidad de los relatos, la consecuencia de ésto es el hastío. Es como sucedió en la pandemia, una época en la que consumimos tantas series, que en un momento todas nos parecían iguales. Lo importante es aquello que no tiene uniformidad, como la poesía, los relatos más disidentes, periféricos, ahí la inteligencia artificial no podrá hacer nada inteligente.
Dramaturgo, cronista y novelista
La escritura de Santiago Loza tiene en este momento tres novedades: por un lado el estreno de Viento blanco, su última obra de teatro, en la cual explora, una vez más, la voz de un monólogo interior para conocer a Mario, un joven que mantiene con su madre un hostal en un lejano pueblo del sur, atravesado por las duras condiciones climáticas, la soledad, cierta melancolía y la aparición de un personaje que volverá a conectarlo con el deseo.
Pero también se publicó este año Pequeña novela de Oriente, un libro de crónicas publicado por editorial Entropía, en el cual confluyen sus viajes a este lado del mundo: un festival de cine en Corea, unas lánguidas vacaciones en Japón, una residencia de escritores donde surge el ímpetu de conocer China. Sobre estos escenarios, Loza realiza un recorrido que, antes que geográfico o sociológico, es subjetivo. “Sentí que todos esos viajes juntos armaban una suerte de ficción, o un texto más híbrido entre la ficción y la no ficción, se generaba un personaje con el uso de la segunda persona y que era un viaje que partía como de ciertas zonas de la soledad hacia un encuentro con la otredad. La otredad es Oriente”, dice.
Además del recorrido geográfico, este libro de crónicas también implica un viaje personal: “Se puede pensar el viaje como una experiencia interna, porque está el viaje externo, está el exotismo o el deseo de encuentro, pero también es una experiencia interna, que es lo que a ese personaje le va pasando. En el libro aparece toda esa mirada rara que tenemos de Oriente, todos los clichés o esa idea de que ir a Oriente es como estar en un spa para pensar en uno mismo. Tomo con cierto humor todos esos lugares comunes y al mismo tiempo, son habitados. Luego, algo empieza a disolverse en esos espacios y hay una mirada de asombro. La puerta de entrada para llegar a Oriente es la amistad”.
En el último tiempo, la escritura de Santiago Loza se puso en contacto con géneros más cercanos a su propio yo y no tan escondidos en la figura de un personaje, como es el caso del ensayo Nadadores lentos, en el cual indaga sobre la escritura, Diario inconsciente, que trabaja con la figura del diario íntimo en una etapa de su vida y ahora con las crónicas de Pequeña novela de Oriente.
Sin embargo, al autor no le interesa ubicarse dentro del género de la autoficción o la autobiografía. Y explica: “La memoria siempre hace una edición, eso implica una distorsión. No sé si las cosas sucedieron tal como las cuento. A veces la distorsión es mayor, entonces uno dice, se prenden las luces de la ficción, y a veces la distorsión puede que sea menor. Pienso en obras que me gustan mucho, como El Amante, de Marguerite Duras. Probablemente tenga mucho de su biografía, pero en gran parte seguramente también es una fabulación. Eso es bienvenido. La biografía es interesante siempre y cuando se apliquen operaciones estéticas sobre ese relato. El efecto de veracidad es una construcción poética. Tanto en Diario inconsciente como en Pequeña novela de Oriente no estoy tan seguro de ser yo, por supuesto que hay cosas mías, pero claramente yo pude escribir esos libros porque vi un personaje, una exageración, algo que está sobredimensionado”.
Por último, en marzo, la editorial Tusquets publicó la novela Un espíritu modesto, donde madre e hija descubren en la soledad de la gran ciudad una libertad que desconocían en el pueblo donde vivían. La Iglesia también aparece en esta ficción.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|