Alberto Montero
379 páginas; 20x13 cm.
Entropía, 2015
ISBN: 978-987-1768-30-1

Solo y aislado en las varias habitaciones de su casa suburbana, que es en partes iguales cárcel y mausoleo, el reputado psicoanalista T. Monroe –hijo de Manny y Purdie, hermano de Marshall, padre de Farley– se sienta, por enésima vez y de un solo tirón, a escribir una novela, que esta vez será una única y abigarrada frase definitiva. El resultado de ese procedimiento es Los incapaces, una obra sobre los lapidarios e hilarantes efectos del encierro físico, simbólico y ontológico, de la pérdida, de lo no dicho, de lo inconcluso, de los antagonismos familliares; la conciencia de un narrador que se despliega en una efusión desbordada de resentimiento.
Esta novela está edificada en torno a dos superposiciones. La primera es geográfica, toponímica: las ciudades aquí se llaman Clayburg, Kellner; las calles Broom, o Bennett. Pero los mapas están apenas traslapados, y la correspondencia con el paisaje del conurbano es inmediata. La segunda es, si se quiere, estilística: la prosa del narrador se encabalga sobre lo que él mismo denomina sus “maneras bernhardianas de hacerse a la palabra escrita”. La referencia a Thomas Bernhard no se agota en el mero homenaje: es, al contrario, la materia que estructura el relato y que le permite propagarse, una sintaxis que moldea una forma de ver el mundo, un modo de vincularse con él.
Éste es un libro sobre la paranoia y la obsesión que habla sobre la imposibilidad de escribir y, al mismo tiempo, sobre la imposibilidad de dejar de hacerlo. Con un humor adictivo, Alberto Montero ha logrado encapsular en Los incapaces una novela feroz, de aliento infatigable.
(...) es, entonces, estoy convencido, mi renuencia, mis resistencias, a aceptar lo que, sé, voy a terminar por confesar y, entonces, por escribir –escribo–, eso que, en este momento, me desespera tanto, porque, en verdad, me desespera horriblemente, sí, ahora, horriblemente, por escribir que, al fin, por mis resistencias, voy a terminar, yo, como siempre antes, igualmente paralizado, aunque eso mismo, y por eso mismo, mis resistencias mismas, por sí mismas, en todo lo que refiere a mis ensañamientos, por mis ensañamientos mismos, y mi desesperación, y mi espanto, sean, precisamente, el mayor y más categórico de los acicates, de los incentivos, en verdad, debo decir –escribo–, los mayores, y más categóricos, para mí, y la única razón, paralelamente, de que vuelva a intentarlo, como lo estoy haciendo con esta, mi Los Incapaces, porque sé que tengo que hacerlo, una vez más siquiera, aunque la vida se me juega en este, posiblemente, último intento, apelar, una vez más, a mi mejor predisposición novelística, a mi mayor compromiso novelístico, y a mis, para qué ocultármelo, más enceguecidas pretensiones en lo novelístico, una vez más, como me propuse y estoy haciendo, ahora por mediación de mis, llamadas exclusivamente por mí, maneras bernhardianas de hacerme a la palabra escrita, y a mi rigurosidad analítica, es decir –escribo–, de asociación en asociación como corresponde, a pesar de las peores condiciones anímicas, a pesar de mis, llamados, también, exclusivamente por mí, peores ensañamientos, y de la presencia de Marshall, y a pesar de todas mis indecisiones, primero escribir y, entonces, después, recién después, abocarme, de lleno, a leer lo escrito, las veces que sean necesarias, para conseguir, tratar de conseguir al menos, de una, leyendo lo escrito, y releyendo lo escrito las veces que sean necesarias y analizando lo escrito, despedazando, y descomponiendo, y al fin atomizando lo escrito, también las veces que sean necesarias, quizá, sólo quizás –escribo–, entonces, por fin, procesar, aunque sea mínimamente, las razones de mi estancamiento, lo que tanto me desespera y atormenta, es decir –escribo–, leer lo mío, en mí, lo escrito apelando a mis maneras bernhardianas de hacerme a la palabra escrita, como única posibilidad, no ya de resolver, porque jamás podrá ya ser resuelto, eso lo sé, sino, al menos, remover, esto que, desde donde se lo considere, o desde donde lo considere yo mismo, es, para mí, por mí, ya imposible de ser resuelto (...)
Autor
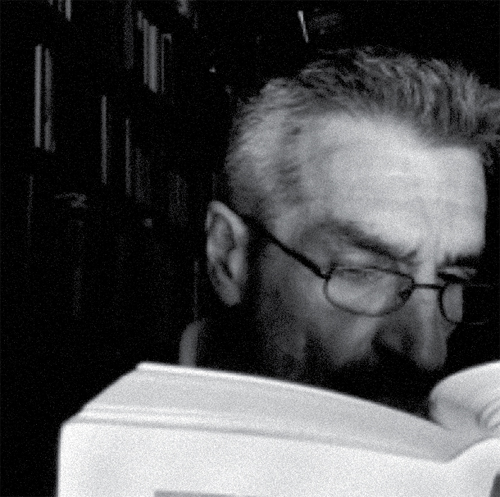
Alberto Montero nació en Temperley, Buenos Aires, en 1954. Los incapaces es su primera novela publicada.
Reseñas
Presentación
(Damián Ríos)
Perfil
(Quintín)
Eterna Cadencia Blog
(Patricio Zunini)
Perfil
(Martín Kohan)
Radar Libros
(Augusto Munaro)
Otra Parte Semanal
(Juan Comperatore)
Revista Invisibles
(Horacio Mohando)
Perfil Cultura
(Osvaldo
Aguirre)
Eterna Cadencia Blog
(Antonio Jiménez Morato)
La Nación
(Ramiro
Quintana)
Artezeta
(Agustín Argento)
Entrevistas
Télam
(Juan Rapacioli)
Evaristo Cultural
(Lucía Cytryn)
Eterna Cadencia Blog
(Andrés Hax)
Llegás
(Martín
Caamaño)
[Presentación]
Un todo único
Por Damián Ríos
Los incapaces empieza narrando, a la vez, la historia de una mudanza de una gran ciudad al suburbio y los problemas para construir una casa, los problemas a los que el narrador de la novela se ve enfrentado a la hora de construir una casa, una vivienda, y lo que implica mudarse al suburbio o, más exactamente, volver a la ciudad natal, a su familia de origen, después de mucho tiempo. Esos problemas, ya de por sí densos para el narrador, a medida que avanza la novela, se van mixturando con otros, indeciblemente más densos, a través de asociaciones lógicas, llevadas a cabo a través del autoanálisis. El carácter de indecible bordea todo el tiempo el texto; y los tipos de asociaciones y de decisiones en el campo de la lógica, la sintaxis y la gramática colocan la textura en el terreno de la novela contemporánea.
El terreno, vamos a decir, de la novela contemporánea es grande, inabarcable aunque finito, e imposible de agotar. El narrador de Los incapaces decide acudir o entregarse a lo que él llama las maneras bernhardianas de hacerse de la palabra escrita, es decir que usa maneras de un maestro de la literatura para hacerse de la suya propia. Es todo un desafío formal que vale la pena analizar aunque más no sea rápidamente. Pensemos en la literatura no como una historia, un museo, sino como un basurero en el que podemos encontrar modos, formas, maneras de narrar. También: convenciones. La mayoría de los escritores, de los novelistas, acude a las convenciones y, en algunos casos, a ciertos procedimientos, que bien usados dan como fruto novelas más o menos buenas. Es más, hay una cierta manera de hacer novelas o una forma novela que más o menos espera y es bien recibida por lectores del todo el mundo. Pasa lo mismo con el relato breve y con la poesía. Lectores cultos de todo el mundo están esperando productos más o menos parecidos. Hacer las cosas más difíciles que la media no es algo que esperen ni deseen mucho lectores ni periodistas ni editores. Por ejemplo: hacer que una oración dure toda la novela. Maneras, estilos, pero sobre todo maneras son modos o formas de mirar el mundo o de construirlo, de inventarlo para el arte. Los incapaces tiene una sola oración con la que, en lo personal, luché durante 379 páginas, porque, lo dije, en cada página al menos una y a veces dos y hasta tres veces pensaba que la oración debía terminar, tener un punto. Esa sensación era paradójica porque al mismo tiempo lo que la extraordinaria prosa de Los incapaces me daba era el simulacro de un latido que la recorría, algo orgánico, vital, que por supuesto es muy armonioso con el tono y el tema de la novela. En su artículo sobre la puntuación, María Moliner le dedica un largo espacio al uso de la coma, también al punto y coma, comillas, etc. Poco dice del punto. Apenas dice: “Se pone punto al final de una cláusula, siguiendo después en la misma línea (punto y seguido), o al final de un párrafo, continuándola en la línea siguiente (punto y aparte). La apreciación de ambos casos es arbitraria, pues depende de la mayor o menor relación que el que escribe establezca entre las partes separadas por el punto”. Necesitaba, entonces, un signo que me indicara que había partes relacionadas y en Los incapaces no hay partes, hay un todo, único, total. Vale decir que lo que yo necesitaba era una pausa, una suspensión, una excusa para abandonar la lectura y retomarla tranquilo. Pero desde las primeras palabras yo sabía, aunque luchaba contra ese saber, que la novela no me iba a conceder esa pausa, esa excusa, ni esa tranquilidad.
“Otros, ellos, antes, podían” escribió Saer al principio de “La mayor”. Lo que el narrador de Los incapaces hace es retomar ese desafío y contar ese tiempo presente en que no hay otros, ni ellos, ni, en un sentido, antes; está solo, aislado y tiene solo presente, el presente en que Los incapaces se va a haciendo, como un lentísimo truco de magia. Lo que hace el narrador de Los incapaces es tirarse, de una vez y para siempre, al abismo de la confesión, al abismo del yo, al abismo del sentido, al abismo de la forma novela; esta forma es el motivo principal de su acometida. No sabe lo que va a decir, lo averigua al tiempo que va demorando el uso del punto, lo demora hasta lo insoportable. La familia de origen, las apetencias literarias, la vida del suburbio son otros de los motivos de Los incapaces. Pero aprendimos con Girri que el poema es el motivo del poema. Y parafraseando, lo mismo podríamos pensar de la novela como forma. Y una forma siempre es completa, es decir que las novelas inconclusas a que alude una y otra vez del narrador de Los incapaces no tienen, en el sentido estricto, forma. Y lo que necesitaba el autor de Los incapaces antes de Los incapaces era una forma. Y para parafrasear a otro grande, o para decirlo con mis maneras valerianas de pensar una obra de arte, citando también a Degas citado por Valéry, podríamos decir que la novela no es la forma, es la manera de ver la forma. Es decir que las maneras que encuentra, o a las que recurre, el narrador para representar los objetos y las acciones y los pensamientos son una suerte de alteración, de error personal, de otro en este caso, que le permite dar a su texto, a su narración, algo que tiene que ver con el arte. Prestadas, robadas pero sobre todo finalmente muy bien usadas, es a esas maneras que el narrador y todos nosotros le debemos Los incapaces.
Hay una escena a la que varias veces y con distintos enfoques vuelve la novela. Es la que tiene que ver con el abandono de una novela anterior en su ordenador, computadora diríamos nosotros, y la apertura y titulación de un nuevo archivo, Los incapaces. Esa decisión, automática, sin pensar, le abre una perspectiva nueva, definitiva, final, sobre su vida, sus relaciones y su arte. Es decir, encuentra un orden, un Orden con mayúsculas. A partir de ahí despliega una novela de una potencia y calidad escrituraria como he leído muy pocas en mi experiencia como lector. Cumple con todos los desafíos formales y estilísticos que se propone y nos deja una obra que estaremos encantados de leer y releer las veces que sean necesarias y cuando no sean también, porque el arte tiene que ver con el derroche, con la gratuidad, con perder hermosamente el tiempo. Por mi parte, estoy agradecido y finalizo este texto de presentación, que debe entenderse como un saludo al autor, en esta pequeña ceremonia, con un punto: muchas gracias.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Perfil]
La banalidad del bien
Por Quintín
Me llega Los incapaces, de Alberto Montero (Temperley, 1954), uno de los libros más originales que haya dado la literatura argentina reciente aunque, paradójicamente, se basa en otro autor. El narrador habla de “éstas, mis maneras bernhardianas de hacerme de la palabra escrita, y a través de éstas, mis estrategias asociativo-analíticas de confesar, y de confesarme, y, entonces, de real-izar y real-izarme, novelísticamente hablando”, y a lo largo de cuatrocientas páginas utiliza el estilo rumiante y furioso de Thomas Bernhard, potenciado por la ausencia de un punto seguido en toda la novela. Los incapaces desgrana el discurso en primera persona de un psicoanalista de sesenta años, desesperado y con veleidades de escritor, anclado en el conurbano bonaerense para complacer los deseos de su padre y su hermano a quienes amó y odió como a nadie.
El protagonista se llama T. Monroe, anagrama de Montero, y se expresa en una especie de castellano neutro que remite al doblaje centroamericano, en el que se llama “barbacoa” al asado y en el que las expresiones locales como “un pueblo de mierda” vienen seguidas de la muletilla “como dirían en Clayburg”. Clayburg es el lugar donde nació Monroe y al que volvió a vivir después de un tiempo en Kellner, un eufemismo por Buenos Aires: la cartografía de la novela está compuesta exclusivamente de nombres ingleses. Monroe habla una y otra vez (de todo se habla una y otra vez en Los incapaces) de una serie de novelas autobiográficas inconclusas de la que Los inútiles sería la culminación, el ingreso a una anhelada carrera literaria o el preámbulo del suicidio. Montero escribe en la tradición de Bernhard como también lo hace Horacio Castellanos Moya en El asco, pero sus reticencias lo emparentan más bien con las de Matías Alinovi en La Reja, cuya prosa verseada revela la misma dificultad para escribir sobre el Gran Buenos Aires si no es con subterfugios que eludan el abrazo del oso del naturalismo: desde El matadero, los escritores argentinos siguen fascinados y horrorizados con la barbarie bonaerense desde una civilización que no hace pie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Eterna Cadencia Blog]
Fracasar de nuevo
Por Patricio Zunini
Dice Robert Walser —citado por Enrique Vila-Matas en Bartleby y compañía— que «saber que no se puede escribir es una forma de escribir». Hay todo un género sobre la imposibilidad de escribir, del escritor que intenta y falla, insiste y falla, se obsesiona y vuelve a fallar. Como decía Becket: «Fracasa de nuevo, fracasa mejor». Grandísimos libros están hechos con las cenizas del escritor consumido en la “incapacidad” de contar. Baste mencionar como ejemplos dos vacíos: El libro vacío, de Josefina Vicens, El discurso vacío, de Mario Levrero. A esta tradición se incorpora Los incapaces (Entropía), de Alberto Montero, que, como dato adicional, publica su ópera prima a los 61 años de edad.
El narrador es el prestigioso analista T. Monroe, anagrama del apellido del autor, quien, con la necesidad imperiosa de escribir «una novela de calidad», y luego de muchos intentos fallidos («en verdad infinitos»), tras haber ensayado estilos y formatos y recurrido a maneras faulknerianas, maneras eliotianas, maneras joyceanas, maneras becketianas, encuentra en su «admirado Thomas Bernhard» el camino para avanzar. El pensamiento obsesivo —como el de una pasión, como el del amor—, desenfrenado, furioso, sigue la manera bernhardiana para decir/escribir una única oración de 379 páginas, que se lee al principio con vértigo y después, cuando esa impresión se aquieta, siguiendo el vértigo del que escribe. Así comienza:
Después de vivir, con algunas interrupciones, durante más de treinta años en Kellner, no tuve otra idea que, sin la menor consideración hacia los míos, ni hacia mi persona, ávidamente como es en mí costumbre, buscar información, y reunir información, toda la información posible, explotando la versatilidad de Internet, no sólo de la Internet, pero muy especialmente de la Internet, acerca de novedades arquitectónicas, de concepciones temáticas, de métodos constructivos, insumos, herramientas, equipos, maquinaria de mano, maquinaria semi-pesada, de todo lo que consideré de utilidad, y, que, supuse iba a convenir a la construcción de las llamadas, arquitectónicamente hablando, viviendas unifamiliares, a bien de sumar, a mis conocimientos previos en el Campo de la Construcción de las llamadas viviendas unifamiliares, conocimientos de orden práctico exclusivamente, haciendo especial hincapié en basamentos y estructuras, pero mayormente, en materiales, todo aquello que consideré imprescindible, diría —escribo—, a la hora de construir esta, mi vivienda unifamiliar…
Sumando otra tradición a la novela, Monroe a escribe la muerte del padre —un hombre estructuralmente depravado que jamás se dignó a corresponder su amor. En toda ficción hay escondida una autobiografía, «uno termina por escribir», dice Monroe/Montero, «exclusivamente, algo acerca de uno mismo transustanciado y consustanciado sólo en uno mismo». Con esa certeza, obsesivo, furioso, desenfrenado, se descarga en un «nuevo intento literario, o analítico-literario, o auto-analítico-literario» para librarse de la sombra del padre, con la ferocidad de quien intenta levantar una casa y construye un mausoleo, sabiendo que es imposible escribir pero a la vez inevitable.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Perfil]
El libro de otro
Por Martín Kohan
Los incapaces está escrito como si fuera el libro de otro. ¿A qué me refiero? A lo que el propio Alberto Montero, su autor, denomina sus “maneras bernhardianas”.
En efecto, la novela entera está compuesta bajo la forma de un soliloquio envenenado, de una murmuración rabiosa y pesimista, esas repeticiones y marcaciones rítmicas de un maniático machacar que todo lector de Thomas Bernhard reconocerá de inmediato.
No por eso, sin embargo, resultaría justo reducir Los incapaces a un eventual remedo imitativo, a la estilización epigonal de lo que ya, en el original, es puro estilo. Por el contrario, lo de Montero resulta una proeza literaria. Primero porque, sin dudas, las “maneras bernhardianas” son muy difíciles de lograr (y muy fáciles de malograr con imitaciones de superficie); y segundo, porque el agobiante malestar del narrador de Los incapaces se plasma tanto mejor por medio de esas maneras ajenas.
Y es que, en medio del fiasco absoluto de esa existencia deplorada, lo poco que puede rescatarse y atesorarse es un puñado de lecturas grandiosas: Faulkner, Joyce, Beckett. Y Thomas Bernhard. Bernhard es casi lo único bueno que la vida le deparó al narrador de Los incapaces. Sus tonos y sus cadencias funcionan así gracias a la escritura impecable de Montero, como una especie de redención literaria para un mundo personal sin esperanza de una redención de otra clase. ¿La literatura salva? Claro que no. Pero promete una salvación a quien no tiene otra cosa de que aferrarse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Radar Libros]
Una precisa alucinación
Por Augusto Munaro
En Los incapaces, su primera novela, Alberto Montero construye la voz de un narrador que se propone describir una caudalosa novela de vida, pautada por las crisis de lo moderno, el matrimonio y la familia. Un ajuste de cuentas que es, a la vez, un notable esfuerzo narrativo.
Alberto Montero, tiene algo más de sesenta años de edad y publicó ésta, su primera novela. Los incapaces progresa por acumulación; consta de más de 400 páginas y en su encadenado y reiterado devenir, narra la historia de un analista llamado T. Monroe quien describe en tiempo presente, por “enésima vez y de un solo tirón”, una novela. El relato de su vida en el suburbio de Clayburg. Su viudez, la construcción de su casa “inhabitable”, el recuerdo de un amor que no pudo del todo concretar, y, desde luego, su calvario familiar. Escribe, por lo tanto, lo que dictan sus asociaciones para “reconocer y aceptar”. Una voz que busca la liberación de elementos perturbadores para poder así asimilar “todo lo que nunca fue”. Con la cabeza apestada de obsesiones se pone a escribir sin repasar, ni corregir. Es decir, lo hace sin detenerse, desde la primera a la última página, en una lucha contra la destrucción del tiempo y del olvido.
Hay, pues aquí, una función catártica. Avanza como un mantra, como una figura retórica utilizada para significar la repetición neurótica del sujeto a fin de fijar y reforzar un pensamiento circular, ligeramente espiralado. Pues es precisamente en esa sutil deformación, donde van infiltrándose las variaciones. Así, T. Monroe, siguiendo su dictado existencial, alcanza a capturar en la pantalla de su computadora, el impulso legítimo de su “desesperación”. Un narrador que habla de su pasado y su ruina presente, desgranando recuerdos de toda su vida con un fluir imparable en el que el lector debe sumergirse para apreciar su singularidad expresiva. Siguiendo ese dictado existencial, dijimos, el lector pronto se percata de que no hay en Los incapaces un orden singular, sino una pluralidad de órdenes. Por eso mismo, se trata de una novela simbólica, ya que todo símbolo no es imagen sino pluralidad de sentidos. Ahora bien, a pesar del carácter dislocado de la narración, en su aparente “desorden” y “caoticidad” –que, convengamos, intenta presentar la conciencia del narrador – ,Los incapaces, paradójicamente manifiesta una estructura cerrada, coherente y armónica que se logra gracias a la coordinación y a la reiteración, como aspectos que rigen y sustentan la contextura y euritmia del texto.
A través de una lógica alucinada pero muy precisa, la voz de este personaje es tan potente que no sólo es una primera persona, además, alcanza a ser un monólogo interior o corriente de la conciencia. Un flujo narrativo torrencial, que exigirá una especial concentración del lector. Un discurso algo trastornado: la vida llena de errores y torpezas, de pequeños goces e incomprensiones. Los extravíos de la memoria, también, sí; las relaciones entre los miembros de la familia; la emulación social; la soledad del ser humano…
En el plano del lenguaje, no hay demasiada plasticidad (no estamos ante un texto que responde a una línea lezamalimesca), las adjetivaciones son las necesarias, controladas. Las referencias formalmente explícitas a su mentado Thomas Bernhard son reiterativas (por ejemplo: no hay un solo punto aparte en toda la novela), igual que las de William Faulkner, James Joyce; no obstante–estilísticamente- Montero está más próximo a la técnica del presente puro ensayadas, ya con anterioridad por el chileno Carlos Droguett (Eloy, 1960) y los novelistas españoles Juan Benet (Una meditación, 1969), Juan Goytisolo (Juan sin tierra, 1975) y Miguel Delibes (Cinco horas con Mario, 1966). Obras que –hace ya más de medio siglo– coronaron largos y penosos procesos de escritura en torno al replanteo radical de las estructuras narrativas. A diferencia de Faulkner, su estilo no está forjado a través de frases largas, o una sintaxis laberíntica, y un vocabulario esotérico, sino más bien llano, depurado de metáforas. Incluye saltos temporales, magníficas digresiones. Su sistema de escritura, austera de teatralidades, parece reducirse al estilo crudo e incisivo de su propia obsesión. Montero, así, intenta otra realidad psicológica a través del uso crítico del lenguaje.
Un largo y pesimista aunque auténtico soliloquio, en donde T. Monroe, representante de la pequeña burguesía, no deja de reprocharse por la muerte de su mujer; su fracaso matrimonial; la huída de casa de su hijo Farley; su hermano Marshall quien lo estafó económicamente; su frustración personal ante la ciudad plagada de gente “que ni siquiera es gente, sino a lo más, mulas, ciegas mulas atadas”… Una voz que, a su vez, es un retrato crítico de los valores morales heredados de la sociedad moderna, el sexo, el dinero, el matrimonio, la religion, y sobre todo: la familia. Un ajuste de cuentas. Pero si hay un motivo por el cual deberíamos examinar la novela con más detenimiento, es por su intento de combinar la sucesión y la simultaneidad de los hechos evocados y descritos, con el fin de ilustrar la incapacidad humana para sustraerse de sus propias obcecaciones y limitaciones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Otra Parte Semanal]
Proeza técnica
Por Juan Comperatore
Numerosos escritores han intentado conjurar el dilema de la originalidad; o, para decirlo de otro modo, narrar con cierta soltura sin tener que recurrir a las esclusas de la subjetividad. Una de las maneras más productivas de encararlo, o la que mejores rendimientos ha dado, es la de adoptar una exigencia, en grados variables de coacción, con la promesa de alcanzar la nueva perspectiva que otorgue el distanciamiento. Otra es asumir el fracaso desde el comienzo y hacerlo obra. Son exiguas las ocasiones en que estas maneras se ofrecen juntas. La primera novela de Alberto Montero da cuenta de una de esas prerrogativas. Los incapaces es la mordaz diatriba que el analista T. Monroe (anagrama del autor) arroja al mundo como quien esputa un encono largamente fermentado. Recluido en una desapacible vivienda, extravagancia arquitectónica producto de su “desvío mental”, construida con sus propias manos y afincada en el imaginario suburbio de Clayburg, Monroe se dispone a escribir lo que será su primera novela: Los incapaces. La plétora de tentativas inconclusas da una idea no tanto del esfuerzo que conlleva escribir como de la procrastinación que lo acucia. “Todo nuevo intento no es más, me digo —escribo—, para mí, que una nueva manera de fracasar”, dice el protagonista en una paráfrasis del lema beckettiano. Sólo que esta vez algo parece haber cambiado. O casi. Ante la inminente “barbacoa” de su odiado hermano Marshall, envalentonado por unos tragos de jerez, asume la imposibilidad de concluir cualquier intento, trasmutando esa rémora en la materia del relato. Se dispone, entonces, a escribir sin ningún miramiento para con su persona, ni para con los otros, con el anhelo de encontrar algún paliativo a su situación. Para esto cuenta con sus maneras bernhardianas de hacerse a la palabra escrita. Suerte de vampirismo textual, este afán emulador es una forma de desprenderse, al menos por un rato, del lastre del yo: “Como si, efectivamente, no fuera yo el que estuviera escribiendo, sino como si lo estuviera escribiendo, propiamente, mi admirado Thomas Bernhard, o, al menos, como si se estuviera escribiendo a sí mismo, lo que escribo, por mí través”.
La referencia a Bernhard es, por un lado, temática: encierro del personaje, rencillas filiales, imposibilidad de escribir; y formal, por el otro: el uso de la repetición como principio constructivo. Si Flaubert inventó la literatura del siglo XX al erigir la frase al estatuto de objeto, Montero lleva al límite esta posibilidad: Los incapaces consta de una única frase que se despliega (y pliega) como fuelle de bandoneón, buscando su propio reverso. Una voluta con rumbo insondable y afán purgante: puro derroche. Y en el centro de esta deriva se encuentra Manny, su padre y la historia de una lucha por el reconocimiento. Los nombres del texto, de raigambre inglesa, permiten leer Manny como homónimo de money, y destacar así la deuda, núcleo insistente y nunca elaborado de la relación padre-hijo. La proeza técnica de Alberto Montero parece sugerirnos que abrazar los atavíos del maestro puede ser un modo eficaz de tratar los escollos de la originalidad. O, al menos, de intentarlo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Revista Invisibles]
La arquitectura del mal
Por Horacio Mohando
Homenaje explícito a sus héroes literarios -Bernhard, Faulkner, Beckett-, angustia de las influencias que se convierte en encierro autoimpuesto, Los Incapaces es una primera novela que somete al lector a una apuesta extrema desde lo formal, a partir de un fraseo encadenado y total del que obtiene su mirada dolorosa y autorreferencial del mundo que lo rodea, como de quien escribe sus memorias o espera una condena.
T. Monroe se mueve por las habitaciones de la casa que él mismo soñó y construyó. Pero el resultado fue, según sus propias palabras, una imprudencia arquitectónica inhabitable, incómoda, perturbadora. Borracho, en la planta baja, suele sentarse en su sillón favorito, que él también diseñó, soldó y pintó, para leer a sus escritores preferidos. Faulkner, Beckett, el Ulysses de Joyce, T.S. Eliot, algún latinoamericano. Destaca a Thomas Bernhard, el autor austríaco. Reconoce estar obsesionado con él. Lo relee una y otra vez, de manera compulsiva hasta que decide lograr él mismo una producción novelística de calidad emulando a su héroe literario. Un copycat extremo sin cargo de conciencia. La novela que escribe T. Monroe se llama Los Incapaces. Los Incapaces es, entonces, la primera novela de Alberto Montero que es la novela que escribe T. Monroe (anagrama del apellido del autor) que es la novela que se está leyendo.
Círculo o espiral, literatura hiperautorreferenciada que no utiliza la estrategia de relatar la (falsa) imposibilidad de la escritura sino que por el contrario expone el desborde. Montero/T. Monroe no puede dejar de escribir y eso da como resultado que la novela sea una sola frase con la extensión suficiente como para cubrir casi 400 páginas. Debería ser esta la primera descripción de la obra. Pero lo cierto es que, tal como lo define su protagonista, estas maneras bernhardianas de subordinar de forma extrema las oraciones, de avanzar y retroceder, de repetir para encadenar, regulando solo con las comas, se vuelve, de manera progresiva, irrelevante. El cerebro mismo exige una señal concreta visual que le permita navegar el mar que suelen ser los libros. Sin entrar en el terreno árido y desconocido de tratar de explicar cómo hace su trabajo cognitivo el cerebro, lo cierto es que la compresión del mundo, y por ende de las historias, se rige por patrones de naturaleza variada. El lector, entonces, no precisará del auxilio de la señal gramatical brillante en su ausencia -el punto- porque su propia necesidad de compresión será el cuchillo que marcará los bordes de las partes que hacen comprender el todo. Desde lo fáctico se hace difícil suponer que existirá un valiente, héroe o prócer dispuesto a enfrentar semejante cantidad de hojas en una sola batalla. Por otro lado, añadiendo la solapa literaria, es difícil pensar en una historia escrita que nos obligue, por su potencia, por su naturaleza, como requerimiento ineludible, a prescindir de las reglas básicas de la puntuación, incluso en un nivel simbólico.
Se hace necesario hablar de Thomas Bernhard. Lo destacable, lo maravilloso de su estilo es dónde está puesto el límite y no su ausencia. Las frases en las obras de este escritor notable son como fractales, se quiebran, se fracturan, se duplican y triplican. Las palabras se repiten o se detienen, minuciosas, en los detalles. Pero los puntos están, seguidos o finales, están. En apariencia, odiados, abominables, renegados. Pero es su ubicación lo que produce la apertura de la prosa hasta llevarla cerca de las fronteras del infinito narrativo y la expansión semántica. Thomas Bernhard, como buen arquitecto del mal, sabe que para que una habitación genere sensación de encierro solo hay que agrandarla, que lo terrible de los laberintos no es su imposibilidad de escape sino la visión de su complejidad, mostrar la salida a la que nunca se llega. El lector bajo este látigo se encuentra en cada punto con la obligación de volver a recorrer las frases. Y es en estos espacios multiplicados donde se fabrican los ahogos, donde hay más posibilidad de sombras, donde los personajes se golpean tantas veces con las paredes narrativas que terminan desvariando, exponiendo la piel y la carne que para Bernhard siempre tienen algo de corrupto y absurdo.
En contraposición, este fluir sin piedras en el camino de Los Incapaces hace que todo aquello que T. Monroe declama (la obsesión, la pulsión enferma, la claustrofobia, la catarsis) se choque de frente con un estilo correcto, depurado y prolijo. El efecto no es anulador pero llega a ser atenuante. La liberación gramatical provoca, de manera extraña, en su exceso, ausencia. Una prosa que exige (mucho) al lector pero que a su vez le provoca nostalgia, hambre de suciedad y desborde. Falta el descontrol, los errores de la catarsis. La prosa de diseño erosiona, producto de esta corriente que no se detiene, el filo, los bordes más brillantes del relato: la casa demencial que es todo menos aquello que T. Monroe soñó, las relaciones peligrosas por familiares, la nomenclatura de las cosas y las ciudades, la decepción continua,
el amor desesperado y sexual de un hijo hacia su padre.
Notable es sin embargo lo que logra Alberto Montero. Su T. Monroe, él mismo, es el Pierre Menard de cualquiera de las novelas de su maestro. Un plagio sin delito, explícito y anunciado, provocado por la admiración. Una reproducción exacta del objeto que lo obsesiona. Un libro que aspira a cancelar la deuda que siente todo aquel que descubrió un autor de inteligencia brillante, capaz de explicar el universo, sus reglas, la causa de su movimiento y a la vez con el coraje suficiente para denunciar su ineficacia, el sinsentido, la brutalidad de los seres que lo habitan. Por eso para Alberto Montero cuatrocientas hojas hasta pueden no haber sido suficientes. Para el resto, como siempre pasa cuando toca el papel de mero espectador de las pasiones ajenas, será un exceso, se pedirá un poco del pudor que invade cuando se ve a dos extraños besarse en el medio de la calle. Los Incapaces, entre todo lo que es, también termina siendo un contundente recordatorio de que los escritores adquieren forma, se moldean por las marcas de los golpes de sus amos. Un escritor es un esclavo que se define de manera fundamental y definitiva por lo que lee.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Perfil Cultura]
La tabla de salvación del náufrago
Por Osvaldo Aguirre
Borges dijo que si bien en su cuento La muerte y la brújula puso nombres extranjeros a los personajes y a los lugares, la historia transcurría en una ciudad como Buenos Aires, deformada por los espejos de una pesadilla y que por ejemplo pensó en el Paseo de Julio y escribió Rue de Tolon.
Algo parecido podría referirse a Los incapaces, donde Alberto Montero presenta a un psicoanalista y escritor que vivió en una ciudad llamada Kellner y habita un caserón en los suburbios de Clayburg, que él mismo construyó. El mundo en que se mueve el protagonista de la novela parece mucho más próximo a la luz de sus referencias sobre algunas cuestiones que lo obsesionan en relación con la política, el funcionamiento del capitalismo, el “campo analítico” y sobre todo, la escritura. Y el nombre del personaje, T. Monroe, es un anagrama transparente del autor. Los incapaces relata en principio el intento del protagonista de escribir la novela homónima, algo en lo que fracasó varias veces y que ahora pretende llevar a un cierre. T. Monroe se debate entre dos fuerzas antagónicas: la imposibilidad de dejar de escribir y al mismo tiempo la imposibilidad de escribir, en el sentido de alcanzar lo que persigue a través de la literatura, una especie de redención que lo rehabilite como autor, y en particular, conjure los efectos de otra novela, la novela familiar en la que se debate frente a un padre que lo desconoció y pervirtió y un hermano en quien reconoce a su principal enemigo. La forma extraña que adopta la historia –una frase sin puntos: ni seguidos, ni aparte, ni finales – es el registro de esa tensión, esa ambigüedad insalvable de la literatura, la tabla de salvación del náufrago y simultáneamente el mismo naufragio.
El discurso del protagonista tiene marcas estilísticas pronunciadas: las cursivas como modo de subrayas expresiones, la partición reiterada de la palabra “realizar” y la permanente autocorrección para resaltar que está en el acto mismo de escribir. Su procedimiento es el encadenamiento de asociaciones, ya que se trata de escribir “sin prisa pero sin pausa”: no tanto por motivos estrictamente literarios –aunque sueña con hacer una gran obra– como por las expectativas que deposita en la escritura, una posibilidad de fuga para el laberinto de soledad y locura en que lo sumieron el padre y su familia de origen. El modelo está explicitado: es Thomas Bernard, y específicamente lo que Monroe llama “maneras bernhardianas de hacerme a la palabra escrita”.
Esas maneras suponen básicamente la reiteración de un conjunto de obsesiones: el aislamiento doble del personaje, en una casa extravagante y en un suburbio hostil, el lugar menos propicio para la literatura; la falta de reconocimiento y reciprocidad amorosa del padre, un resorte que proyecta también a sus reflexiones sobre la política, las invectivas contra el estado, el “populismo descerebrante” y el autoritarismo, el miedo a que Los incapaces repita el fracaso de intentos anteriores, novelas que quedaron inconclusas y estancadas. Pero las imposibilidades que desvelan a Monroe no tienen que ver con el oficio de narrar sino con un desquiciado entorno familiar y social, dispuesto literalmente para borrarlo del mapa. Escribir es para él confesar, no en el sentido de exponer una serie de hechos más o menos secretos sino lo contrario, “partir desde lo más radical y hondamente ignorado, desde lo que insiste en y desde su ignorancia (…) desde lo más íntimo hacia lo más íntimo.”
El mandato revulsivo del personaje –y parte de lo que carga de intensidad a su escritura– es a la vez poner en duda y trastocar todo lo que resulte propio, volver extraño lo familiar. Los incapaces no tiene final ya que el autor-protagonista desaparece de escena y la abandona, con sus preguntas abiertas, al lector. La primera novela de Alberto Montero (Temperley, 1954) es una apuesta desmesurada, extraordinaria, de las que muy de vez en cuando se dan a publicar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Eterna Cadencia Blog]
Testigos del milagro
Por Antonio Jiménez Morato
¿Qué es una novela? ¿Se ha escrito en estas páginas una, o se trata de otra cosa? ¿Interesa hacerse preguntas como esas? Sobre el primer libro de Alberto Montero, publicado por Entropía, "un segundo extendido de 369 páginas, donde al final tiene lugar todo y nada".
Hay que desconfiar de los embalajes. No sé cómo, a día de hoy, con toda la experiencia que tenemos como consumidores, seguimos cayendo en las trampas del empaquetado. Por ejemplo, hace unos meses la gente de Entropía sacó, bajo el formato novela, así lo dice en la tapa, una frase larguísima, escrita por Alberto Montero y bajo el título de Los incapaces. No, no estoy de broma, se trata de una frase de 369 páginas en la que una voz narrativa se va retorciendo una y otra vez sobre su pasado familiar, sus obsesiones personales, su voluntad de escribir una novela y su incapacidad de concluirla, y, cómo no, sobre sus referentes estéticos a la hora de lanzarse a la escritura de esos conatos de novela. Pues bien, el asunto no es, como algún malintencionado podría pensar, que las buenas gentes de la editorial Entropía nos quieran dar gato por liebre y nos coloquen como novela una cosa que no lo es. Antes de hacer una afirmación tan osada sería obligatorio preguntarse qué es una novela. Nadie lo sabe. Es por ese espíritu proteico por lo que la novela es siempre un género lozano desde que hace unos cuatro siglos la reinventasen Cervantes y quienquiera que escribiera el Lazarillo. Y precisamente por eso ha habido siempre voces, más o menos reputadas, que anuncian el fin del género, queriendo ponerle puertas al campo o encerrar definitivamente el genio en una lámpara que sólo ellos pueden frotar. O sea, Los incapaces puede ser una novela si no quiere leerla de esa manera, o cualquier otra cosa si uno pretende leerla bajo otro prisma. Lo importante, lo verdaderamente determinante, es que es una frase larguísima en la que uno se sumerge gozosamente y que no puede dejar de transitar hasta llegar a ese punto final, el único que hay en las casi cuatrocientas páginas del texto.
Acaso el gran problema, para algunos, de Los incapaces, su adscripción o no el género novelístico, pase por la narratividad de este torrente verbal. Obviamente hay un lecho narrativo que surge de la misma concepción del lenguaje, sucesivo, y del modo en que este se va vertebrando a medida que cobra existencia. De hecho, el que lea la novela, yo sí la considero novela, lo que pasa es que un tipo de novela muy singular, comprenderá que bajo otra perspectiva que no sea la de la acumulación de hechos que sí se trata de una novela plenamente canónica. Esto es, el texto, este monólogo del terapeuta que conforma el cuerpo de Los incapaces, tiene como núcleo un cambio fundamental. Hasta cierto punto podría decirse que estamos ante una novela de aprendizaje, o de logro. Es la primera novela de su autor. O, usando las categorías de Macedonio, su primera novela buena, la primera terminada, la primera en la que, atentos, sucede algo. El narrador, la voz incontinente que se va construyendo, no la que vamos escuchando o leyendo, sino la que se construye ante nosotros, puede finalmente hablar de sus traumas, de su familia, de la escritura y de sus obsesiones hasta completar una frase, hasta cerrar una idea, un pensamiento, que se vertebra en esa extensísima frase de 369 páginas. Meditación compleja, sí, y ardua, que presenciamos de modo simultáneo con su emisor. Somos, como lectores, testigos privilegiados de una epifanía, posiblemente terapéutica, posiblemente fruto del tratamiento psicológico autoimpuesto por el terapeuta a sí mismo a través de la escritura. Digo testigos porque la novela no consiente, no permite, que haya espectadores, entes pasivos que contemplan lo que sucede en la distancia, sin involucrarse en los hechos, es imposible que alguien comience a deambular por esta frase sinuosa, cambiante, sin pasar a formar parte de los hechos, como sucede con los testigos, que se introducen, muchas veces en contra de su voluntad, en el tejido de los hechos. El narrador de Los incapaces, que no es sólo una voz, sino el escenario mismo de los hechos, parte de sus referentes, explícitos, saqueados y citados hasta el delirio, pues nada hay más cercano a la salmodia reiterativa e insistente de la voz con la que se expresa que la del austriaco Thomas Bernhard, profusamente citado, nombrado, invocado en el libro, en especial su primera gran novela, Trastorno, que funde a la voz de Los incapaces como modelo y cianotipo sobre el que vertebrarse.
Podría haberse llamado, también, Trastorno, esta Los incapaces, pero no habría sido la misma novela, ya que si hay algo que Montero va también construyendo a lo largo del texto es su obsesión personal, por su familia, por su tierra, por esa esquina del mundo –¿no vivimos todos esquinados, fatalmente esquinados, inevitablemente esquinados, inexplicablemente complacidos en nuestro esquinamiento cuando decidimos dedicarle tiempo y esfuerzos a escribir y comenzar a poner en duda, tensionar, hacernos preguntas sobre los mecanismos de la escritura?–, que al final le da su tono, su voz, su novela y, lo que es más importante, el destino al que llega cuando toma conciencia de ellos y puede, al fin, escribir un punto con el que cerrar esa anhelante necesidad que lo empujó a escribir.
Porque, y ése es el fin último de la novela, y por eso aparece puesto en evidencia con los síntomas que van emergiendo durante su escritura, es registrar el delirio de la escritura, sus manías –en una computadora o en otra–, sus antojos, que a la postre sea más que una vocación una sumisión de la que no se sale indemne. Todo eso sucede en una frase, en un segundo extendido de 369 páginas, donde al final tiene lugar todo y nada, la hoguera en la que se expían los demonios particulares y también la ceremonia en la que se santifican. Acaso por eso la novela termine por honrar con su título a los que han fracaso, los incapaces de llegar a ese punto final, a lograr escribir, sobreponiéndose al delirio, la transformación, a los que han logrado concluir la terapia en la que se sumergieron tan necesitados de una solución como desconocedores del camino. Un camino que Montero ha, finalmente, encontrado y que sucede frente a los lectores, testigos que pueden dar fe del milagro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[La Nación]
La potencia de la exageración
Por Ramiro Quintana
No detenerse. Escribir "a como salga", pero no detenerse. Ésa es la premisa del narrador de Los incapaces, T. Monroe, anagrama del apellido del autor. Detenerse implicaría para él, que es, además de un analista de cierto renombre, un contumaz escritor fracasado -lo acosan novelas encajonadas y proyectos inconclusos-, no poder recomenzar, que sus asociaciones terminen por perder todo hilván. De allí, pues, que esta novela, la primera publicada por Alberto Montero (Buenos Aires, 1954), y cuya extensión orilla las cuatrocientas páginas, se componga de un único párrafo y, más aún, de una única frase. Tan sólo un punto y seguido podría obturar ese torrente discursivo, que rezuma, en franco in crescendo, desesperación y repugnancia.
T. Monroe está en una situación límite, encerrado en su casa suburbana, una "desviación mental constructivo-arquitectónica" que él mismo construyó, que lo acicatea a escribir sin parar. Ricardo Zelarayán decía que "la poesía exige una situación límite, una de no poder aguantar más. algo entre el lenguaje y el grito". Ésa es la exigencia a la que responde la prosa de Los incapaces. Sin embargo, lo que da cauce a la escritura es la adopción, por parte de T. Monroe, del estilo de su muy admirado Thomas Bernhard, adopción a la que denomina "mis maneras bernhardianas de hacerme a la palabra escrita". En efecto, aquí están los rasgos estilísticos del autor austríaco: la recursividad de los motivos, las concatenaciones rampantes y la modulación sinuosa tributaria de la profusión de comas. Y, como en sus novelas, priman la exageración y la injuria. El narrador de Extinción, novela de Bernhard, planteaba que el arte de la exageración es, en definitiva, lo que permite soportar la existencia.
Y la existencia de T. Monroe es exageradamente penosa, empezando por su familia de origen, pasando por sus relaciones sentimentales y profesionales, hasta su imposibilidad para lograr "una producción novelística de calidad". En el centro está enquistada la figura del padre, Manny, hombre depravado en vida, que ahora, ya fallecido, sigue rondándolo "para no morir del todo". Lo único bueno que parece haber en la vida de T. Monroe es Farley, su hijo. Nombres, los de Los incapaces, que remiten sin excepción a la lengua inglesa. No sólo en el caso de los personajes, sino también en el de las ciudades. De hecho, T. Monroe vive en Clayburg, que de anglosajona tiene sólo el nombre y, en cambio, mucho del conurbano bonaerense. Resulta una operación destacable, que le permite a Montero pintar el sitio en toda su horribilidad, lo que quizá no habría conseguido si hubiera apelado a la toponimia vernácula. Sin ocultar la hoja de calcar, Montero ha escrito un artefacto literario de inusitada potencia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Artezeta]
Un grito desesperado
Por Agustín Argento
A la primera hojeada Los incapaces –editada por Entropía; gran título, por cierto- lo primero que llama la atención es que no hay diferenciación entre capítulos, párrafos ni oraciones. Se trata de un relato de 379 páginas en el que la única pausa es la coma. Ante ello, la primera impresión es la correcta: es un texto opresivo, vertiginoso, rebuscado y adictivo. Es importante esta apreciación, porque el juego estilístico que propone Montero va de la mano con el concepto autobiográfico de su alter ego T. Monroe, quien vive en una casa de Clayburg (Claypole), cuyo terreno comparte con su tiránico hermano menor, quien tomó la posta de la jefatura familiar tras la muerte de su apabullante y manipulador padre.
“Las cosas no pasaron así, pero esencialmente son así”, explica el autor en una entrevista con la revista Evaristo Cultural. “Y si es elaborativo, qué otra cosa va a elaborarse sino lo que te pasó en la vida y lo que hiciste para digerirlo, tus idas y tus vueltas. Y eso mismo forma parte del fracaso y de la desilusión”. Es el fracaso y la desilusión de haber formado parte de una “familia primaria” que se autofagocita y por la que el autor abandona su casa en la gran ciudad para regresar a un demacrado y perdido conurbano bonaerense, con una grafía del lugar propia de alguna canción de Hermética, pero con un dejo de desprecio: “Hombres y mujeres que van a concebir y engendrar a otra camada de derrotados”; “un inconfundible Stallion (semental) de los suburbios, empecinadamente vulgar, y empecinadamente gritón, un gritón insaciable, de hablar a los gritos, de reírse a los gritos, de cantar a los gritos, de vivir a los gritos”.
“Toda tu vida quisiste se aceptado y amado”, se dice T. Monroe, quien además es un renombrado psicoanalista, el cual en vez de ser el orgullo profesional de una familia intelectualmente mediocre, pasa a ser el hazmerreír por su condición de erudito, además de convertirse en la alcancía de un padre apropiador y un hermano menor lastimero tirado a chanta.
Como un nihilista, Monroe/Montero tampoco deja afuera alguna crítica a la política argentina, aunque sólo sea parte de su infatigable cosmovisión, sin ánimos de bajar línea o elaborar una teoría: “El Estado, y los gobiernos en sucesión ininterrumpida, que, en absoluto, pienso -escribo-, se preocupan, ni ocupan, ¡jamás!, en ningún momento, y bajo ninguna circunstancia, por, ni de, esos hombres y mujeres del suburbio, por, ni de, nadie en verdad, de ningún súbdito, pero siempre, con particular rimbombancia, y desprecio, por los hombres y las mujeres del suburbio, porque si llega a preocuparse y, entonces, a ocuparse de ellos, es decir -escribo-, de que esos hombres y mujeres se cultiven, se eduquen, salgan de su imbécil barbarie, de su marasmo colectivo, y, entonces, se abran lo suficiente como para que, siquiera, se les pase por la cabeza, por lo que les quede de cabeza, la posibilidad de aspirar a mejores condiciones de existencia”.
Allí, en medio de ese berenjenal de barro, música tropical, asados de fin de semana y obsoletos trenes a gasoil es donde el personaje decide aislarse y en una tarde hacer su catarsis literaria, con citas y guiños a varios autores dentro de lo que él considera como el arte más elevado de todos (desprecia a la publicidad y hasta los guiones cinematográficos). Puede haber, quizá, alguna referencia a la relación que Kafka tenía con su padre, plasmada en su Carta al padre, pero esta construcción también se arrastra desde Edipo Rey y encuentra su analogía, también, en la perversión del padre de los Karamazov, acaso modelo cabal y sintomático en Los Incapaces.
Menciones a William Faulkner, su “amado” Thomas Bernhard, Samuel Beckett y T. S. Eliot también forman parte de la desesperación por escribir, por hacer una obra literaria, por convertirse de alguna manera en escritor y mudarse al Olimpo de las letras al terminar, al fin, una novela de las tantas que tiene empezadas y jamás continuadas; como si todas ellas hubieran visto la muerte con el mismo impulso que salieron a la vida. “(…) teclear Los Incapaces, evidentemente, lo sentí de inmediato, era lo más ventajoso, y adecuado, y oportuno, que podía haberme ocurrido y, lo más recomendable por otro lado, lo mejor que podía haber hecho, y ahora, por fin, no iba a tener que disimular nada, que al contrario, que había llegado el momento, pensé -escribo-, sentí incluso -escribo- de transformar amenaza en confesión (…) de confesármelo todo de una buena vez (…)”.
Así llega frente a su computadora, con sus botellas de jerez y un hijo (“la luz de mis ojos”) que supo escapar a tiempo de Clayburg y su familia paterna, algo que el autor no lo dice, pero en lo que seguramente tuvo su influencia, ya sea para salvaguardarlo como para crearse su propio espacio de escritura. Los Incapaces es eso: un desesperado grito por escribir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Télam]
"Escribir fue la manera de soportar las vicisitudes de mi familia de origen"
Por Juan Rapacioli
Los incapaces, primera novela de Alberto Montero, se sumerge en una narración infatigable, sin un solo punto a lo largo de casi cuatrocientas páginas, sobre el fracaso, el encierro, la paranoia y la obsesión por la escritura que abarca todos los aspectos de una vida siempre al borde del estallido.
Publicada por la editorial Entropía, escrita en poco más de dos meses y corregida a lo largo de un año, la narración presenta al prestigioso analista T. Monroe (anagrama del apellido del autor), un solitario personaje que, desde el encierro más extremo, intenta escribir, en un largo aliento, una obra total, absoluta, definitiva, que lo libere del fracaso arrastrado por años.
La respiración literaria de autores como Joyce, Faulkner, Beckett, Eliot y sobre todo Bernhard atraviesa a este narrador desesperado por terminar una obra que, después de muchos intentos, le dé sentido a su vida a través de sus "maneras bernhardianas de hacerse a la palabra escrita". Ambientada en Clayburg y Kellner -ciudades ficticias pero reconocibles-, la novela de Montero se adentra con una intensidad arrasadora en la cabeza de un personaje que no deja ningún tema de lado: la muerte del padre, la desintegración familiar, la dificultad de las relaciones amorosas y, ante todo, la obsesión irrefrenable por la escritura. Montero (Temperley, Buenos Aires, 1954) habló con Télam sobre "Los incapaces".
- Télam: ¿Cómo nació esta novela?
- Montero: Me lancé a escribir pensando en la casa que el personaje construye y, después, todo fue saliendo a partir de asociaciones. Cada asociación la anotaba abajo de lo que venía escribiendo y la intentaba ligar. Luego el trabajo de corrección fue como una lubricación de la partes.
- T: ¿Cuál es tu relación con la literatura?
- M: Una de las maneras de soportar las vicisitudes de mi familia de origen fue la literatura. Tengo la imagen de estar en el gallinero de mi casa natal, sentado cerca de un sauce, sobre unos papeles de diario, leyendo para salir de todo lo que pasaba en la casa. Siempre escribí cosas, nunca les di demasiada importancia, algunas quedaron en el camino. Cuando compré la primera computadora, los textos quedaron más registrados; ahí la cosa fue formalizándose un poco y empezaron a salir novelas.
- T: ¿En qué momento decidiste publicar?
- M: Creo que esta novela se publica porque no estuvo pensada. Todo lo que escribí antes estuvo meditado, elaborado, con cierto destino. Acá no. Me senté y me dije que quería escribir acerca de las relaciones familiares en particular. Hay una cuestión física, sobre todo cuando empiezo a divisar al personaje: se produce una suerte de lejanía de mi persona y una afirmación. Es algo muy liberador.
- T: Desde su encierro, el personaje está siempre al borde de la explosión…
- M: El encierro tiene que ver con mi forma de escribir. Por más que viajo y salgo, cuando escribo estoy encerrado en un cuarto insonorizado. A medida que avanzaba con esta novela, se me iba diseñando cada vez mejor el personaje. Tenía que estar siempre al borde del estallido. Lo que no lo hace explotar es, justamente, la escritura.
- T: ¿Se puede pensar que la novela tiene relación con tu historia personal?
- M: Mi experiencia personal tiene relación con el personaje en la medida de que lo que me sirve como autor para poder escribir es la exageración, la repetición, ese modo circular de retomar las frases y, sobre todo, el tema de la frustración, el fracaso de los vínculos familiares, la búsqueda de un reconocimiento primario.
- T: Por el devastador recuerdo que el personaje tiene de su padre, la novela dialoga, de alguna manera, con Kafka…
- M: Puede ser, en cuanto a ese conflicto imposible de resolver. Pero creo que hay un diferencia, con todo el respeto del mundo. Siempre me dio la impresión de que el padre de Kafka tenía una personalidad muy rígida y opresiva, mientras que el padre de este personaje es del orden de lo perverso y lo psicopático.
- T: El tema del fracaso como motor para hacer algo mejor recuerda a Beckett y su frase: "Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor".
- M: Totalmente, sobre todo por ese horizonte nihilista: la idea de que nada va a llegar al final. Ni siquiera esta novela llega al final. Ya tengo escrita la continuación, referida a los vínculos femeninos. Me propuse, después de ese libro, dejar en paz, por un tiempo, a T. Monroe.
- T: ¿Cómo encarás el trabajo de escritura?
- M: Me levanto muy temprano en la mañana, preparo mi mate, leo los diarios e inmediatamente me pongo a escribir. La asociación es muy importante. Para esta novela fue fundamental, ya que me permitió cierta expansión y, a su vez, una restricción de las cosas que se iban repitiendo.
- T: Hay una relación entre la casa que el personaje construye y la novela que no puede dejar de escribir…
- M: La sensación es que hay una doble pérdida: construye ese caserón inmenso que termina por ser un mausoleo y, después, se da cuenta de que no le pertenece, que no lo puede habitar, por eso se encierra en un cuartucho. Con la novela pasa algo parecido: el personaje se termina dando cuenta que no puede hacer nada con ella.
- T: ¿La obsesión que T. Monroe tiene con Bernhard es tu propia obsesión?
- M: La primera novela que leí de Bernhard fue "Maestros antiguos". Al principio tuve cierta reticencia a meterme en la lectura, pero cuando la volví a agarrar no pude parar de leer todo Bernhard. Para esta novela fue habilitante: la recurrencia en la frase, la repetición como una manera de sostener la idea hasta, quizás, darle algún acabamiento o, en tal caso, un encabalgamiento con la próxima. Gonzalo Castro, mi editor, decía que tuvo la imagen de un señor fratachando una pared: la imagen de volver sobre lo hecho. Siento que Bernhard me empujó y por eso pude terminar la novela. Tomé esa música.
- T: ¿Cuál es tu relación con la literatura argentina?
- N: Si bien no soy un gran lector de literatura hispanoamericana, alguien como (Horacio) Quiroga, que fue mi primer gran deslumbramiento literario, está presente. Un cuento como "Las moscas" me impactó estructuralmente: en los primeros párrafos lo dice todo. Eso me parece muy importante. Con Borges tuve un encantamiento en cierto momento, pero después me fui alejando. Lo mismo me pasó con Cortázar. Onetti me fascinó pero tampoco pude volver a su obra. Y todo lo que fue el 'boom latinoamericano' lo leí con interés pero, otra vez, me fui yendo hacia otro lugar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Evaristo Cutural]
"No puede haber otra escritura que la de la desesperación"
Por Lucía Cytryn
En el sutil pasaje entre la desconfianza absoluta por las acabadas formas del lenguaje, y la resignación de quien acepta que las palabras son, finalmente, lo único que tenemos, se sitúa la narración intempestiva de Los incapaces de Alberto Montero (Buenos Aires, 1954). La impresión es que se está ante el proceso de escritura sin atenuantes, el momento de la enunciación perpetuado ad infinitum en un recorrido vertiginoso e irregular que parece estar siempre por desbarrancar pero que, en una proeza del autor, regresa cada vez al centro geográfico de su narración: el encierro, la ciudad, el tedio, la familia.
Y aun en el camino inacabado de su lectura, el narrador T. Monroe sugiere una posible conclusión: se escribe a pesar de todo. Pero la escritura no es un lamento, mucho menos la búsqueda de una redención. La escritura es el acto reflejo de una vida -vale decir: un fracaso- que, una vez abandonada toda esperanza de felicidad burguesa, se atreve a encontrar aún un valor atesorable: la literatura. Y, sobre todo, la literatura de Thomas Bernhard. A la manera de Faulkner y Onetti -otros dos nombres que, junto con Beckett y Eliot, aparecen de alguna forma u otra en la novela- Montero construye sus propios escenarios ficticios y reconocibles: las ciudades de Clayburg y Kellner, espacios que atraviesan y son atravesados por una experiencia, una biografía y una historia socio-política.
Publicada por la editorial Entropía, esta novela de casi 400 páginas configura una prosa intrincada pero que se deja leer sin trabajo, donde la narración desde un cuarto aislado y en un sólo día es la proyección total del desenvolvimiento de una vida que, en definitiva, no está.
–¿Cuál fue el punto de partida de esta novela?
–Fue un impulso. Situaciones de mucho desagrado, tanto personales como de mi entorno que me tenían a mal traer, y la sensación de que había que escribir desde un personaje que me permitiera darle expresión a ese desagrado y elaborarlo de alguna manera.La novela comienza con el furor y el fracaso en relación a la construcción de una casa en Claypole. En su momento era un lugar muy atractivo, pero después todo paulatinamente fue echándose a perder, los vecinos eran molestos, prepotentes, desagradables, un exceso constante de gritos y perros y música. Eso me volvía loco.
–Entre muchos elementos de Bernard que aparecen en tu novela, está la idea de la enfermedad mental o la locura como motor de escritura.
–Yo creo que es así. No puede haber otra escritura que la de la desesperación, que esencialmente es elaborativa. La otra escritura, la escritura del texto, del relato, del acontecimiento, me aburre. La buena o mala literatura desde mi punto de vista podría definirse respecto a la distancia con que el autor le da expresión a sus apremios y compromisos y conflictos. A mayor distancia, mayor aburrimiento. Y ciertamente, al respecto, Thomas Bernhard fue para mí el mejor y más claro
habilitante.
–La idea de una literatura como máquina confesional.
–Absolutamente, de eso se trata. Venía ya hace muchos años leyendo Thomas Bernhard, y esa lectura me brindó las mejores condiciones para escribir Los Incapaces. Lo confesional, lo recursivo, la exageración fueron para mí las mejores herramientas.
–¿Cómo fue el proceso de escritura?
–Escribí Los incapaces en dos meses y medio. Después me llevó ocho meses corregirla. La clave del proceso está en el respeto riguroso a la asociación. Primero escribir sin corregir, tomar nota de lo asociado, después conectar lo asociado en un único párrafo, leer en voz alta y escuchar cómo suena. Las conexiones entre asociaciones siempre me fueron trabajosas pero a medida que el personaje se iba desesperando más, todo encajaba mejor y más fácilmente.
–¿Escribir sin puntos fue un proyecto?
–Empecé a escribir y vi que no había necesidad de puntos, que el punto era una interferencia. Terminaba de escribir algo y después retomaba la asociación que había tenido al comienzo, y todo el trabajo era a ver cómo encajar eso en el discurso.
–Otra cosa que aparece en Los incapaces, como en Bernhard, es la permanente desconfianza en el nombrar.
–Eso es muy interesante, En Corrección (Thomas Bernhard) sobre todo hay un gran trabajo sobre y acerca de la palabra. Y por eso también la recursividad, en el sentido de tratar de agotar eso que es en verdad inagotable. Más allá de todo sólo tenemos la palabra, que por supuesto no es suficiente, nunca alcanza, pero es lo único que hay y lo único con lo que se cuenta. A mí me pasa que siento que algunas palabras están totalmente desgastadas, y entonces no las puedo usar. Por ejemplo los nombres. Me preguntan por qué escribo los nombres en inglés. Y es porque el nombre en castellano no me gusta como suena, creo que hay muchas palabras que se han vuelto inutilizables. Yo no podría poner la palabra “estilo”, por eso lo de “maneras”. Tampoco utilizo la palabra “psicoanálisis” en ningún momento, sí “análisis” que es un poco más amplia y para mí soportable.
–¿Cómo es tu relación con la literatura argentina?
–Pésima. Con la literatura latinoamericana en general. He tenido mi momento de fascinación y regocijo con los escritores del boom latinoamericano, pero después se me fue perdiendo. Sí me parece fascinante, por ejemplo, la serie de Santa María de Onetti. Saer también me gusta mucho. Y he tenido mis acercamientos a Borges y a Cortázar.Pero el uso del discurso me aplasta, cierta cosa alambicada que yo leo en nuestra literatura. Y también una cierta graciosidad y comicidad que me amedrenta un poco. A mí me atrae lo expulsivo del discurso.
–La maquinaria analítica de desintregración le llama el narrador a sus escritos.
–Yo lo viví así. En Los incapaces las cosas van cobrando densidad y también la locura del narrador va cobrando densidad. Cada vez está más desesperado, hasta la escena final que funciona como un encuentro con el punto.Y yo creo que la clave siempre es desde dónde se escribe, no tanto acerca de qué.
–La construcción de la casa-Mausoleo junto con la construcción narrativa configuran una idea de sepulcro, como un sepulcro de palabras.
–Sí, y de ilusiones, expectativas. Él sabe que eso es un fracaso y no puede parar, como se sabe que una novela es un fracaso y que uno no puede parar de escribirla. Pero si no escribís, explotas. Y es cierto que construí esa casa. La foto de la tapa de Los incapaces es mi casa en el momento de la construcción.
–¿Los incapaces es la autobiografía de Montero como T. Monroe?
–Sí, sin duda. Las cosas no pasaron así, pero esencialmente son así. Y si es elaborativo, qué otra cosa va a elaborarse sino lo que te pasó en la vida y lo que hiciste para digerirlo, tus idas y tus vueltas.Y eso mismo forma parte del fracaso y de la desilusión: de pensar un Clayburg bucólico, suburbano y campestre, y el reencuentro de un lugar en su familia que nunca tuvo, a un poblado sórdido, en donde la matriz social está destruida, que a la vez funciona como un paralelo respecto a esa misma familia.
–¿Cuáles son tus proyectos literarios para el futuro?
–Quiero retomar Autobiografía como Bernard Meimoun (novela que aparece citada por el narrador en Los incapaces). Yo tuve una infancia complicada, efectivamente por el vínculo con mi papá, y mi refugio era agarrar un libro e irme a un gallinero, arriba de un tronco, donde me sentaba a leer. Mi primera lectura fue Horacio Quiroga, que hablando de literatura argentina y latinoamericana, siempre me fascinó y me sigue fascinando. “Las moscas” es un cuento que a mí me cambió la vida. Y luego me encontré con que muchas cosas de la trágica vida de Quiroga se emparentaban con la vida de mi abuelo materno, a quien no conocí pero de quien siempre se contaban historias en mi familia. Él se llamaba Bernardo, entonces Bernard Meimoun es una especie de abuelo quiroguiano. Pero el proyecto más inmediato es una especie de continuación de Los incapaces. Aquí el personaje, ya publicado, se mete con el mercado editorial y con la literatura americana en particular, y veremos cómo va a arreglárselas para convertir un éxito literario en un fracaso literario, y en un nuevo fracaso.
–Hay algo muy de la cultura argentina en esa necesidad y en esa búsqueda del fracaso.
–Totalmente. No es el regodeo en la tragedia, es la necesidad en el fondo que tiene el narrador de hacer algo con su fracasar constante. Porque si no, qué tiene para decir. Incluso muchas cosas se traslucen como si las hubiera vivido pero en verdad no las vivió, o estuvieron destinadas a otro. O por lo menos no las vivió con pasión, las vivió como destinación, como necesidad de reconocimiento, de aceptación, de amor. Y yo creo que como sociedad estamos atravesados en efecto por una necesidad de reconocimiento que en términos generales siempre está en detrimento del vivir. La búsqueda de pertenecer hoy se ha vuelto una búsqueda desesperada, y una búsqueda ciega contra la vida, contra el placer y las aspiraciones y los deseos. Creo que para eso está la literatura. Para dar cierto margen, y denunciar. Hay mucha exageración en mi novela, pero efectivamente yo vivo en Claypole, tomo el tren, y escucho a muchísimos hombres y mujeres decir expresiones como “negro de mierda”. Y no estoy en Recoleta, estoy en la estación Claypole del ferrocarril Roca. Todavía no me acostumbro.Y también hay una sensación de culpa por el tipo de país que hemos construido, y por la resistencia a aceptar que hemos perdido una guerra, pero no una guerra en lo militar sino una guerra en lo cultural, nos vencieron, cada día estamos más descerebrados. Yo creo que haber llegado a donde estamos hoy es haber efectivamente perdido una guerra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Eterna Cadencia Blog]
"No creo que haya literatura que no sea autobiográfica"
Por Andrés Hax
Vamos a ir directamente a los bifes. Tenemos una gigantesca fe en Alberto Montero. Apostamos a que su primera novela publicada –Los incapaces (Entropía)– se convierta en un clásico de la literatura contemporánea argentina. Y, además, estamos seguros de que este señor alto y flaco de 65 años (que por su apariencia sobria pero elegante fácilmente podría parecerse al actor de una obra de Samuel Beckett) está apenas en el comienzo de una carrera que nos deslumbrará.
Los incapaces vino al mundo por la insistencia de sus lectores íntimos, principalmente Nicolás Giacobone, un amigo que ha leído varios de los manuscritos de Montero. Como en otras ocasiones, le dijo que este no podía quedar en un cajón y, por primera vez, Montero le hizo caso. Con cierta timidez se acercó a otro amigo, el poeta y librero Sandro Barrella, quien lo recomendó a Entropía. Y acá estamos.
Los incapaces es una novela obsesiva, desopilante, de oscura comedia, de costumbrismo argentino del conurbano. Es el retrato de una psiquis en un estado de desesperación dentro de una rutina doméstica y familiar que ya no aguanta. Es una confesión, un lamento, un largo suspiro neurótico en primera persona de un tal T. Monroe, quien se muda de la ciudad al suburbio de Clayburg y se construye una casa cerca de su padre y de su hermano –a quienes, de paso, odia profundamente–. Está sujeto a una devoción pusilánime y autodestructiva hacia ellos.
El narrador, padre y psicólogo de cincuenta y pico de años, también es un novelista frustrado. Los libros sobre escritores frustrados –convengamos– son un espanto, producto de la falta de imaginación y del narcisismo. Los incapaces, sin embargo, es una excepción. De hecho, después de esta novela el género –por lo menos en Argentina y por lo menos por una generación– se tendría que dar por cerrado.
La novela tiene muchas sorpresas y pequeños milagros narrativos. Describirlas sería spoilearlas,pero mencionaremos al menos uno de sus rasgos principales. El mundo de Los incapaces es indudablemente el conurbano bonaerense, pero los nombres de los pueblos no son Sarandí, Morón, Wilde, Lanús, Beriso, Ensenada, etcétera. Inexplicablemente, los pueblos en Los incapaces tienen nombres netamente gringos, como si salieran de los cuentos de John Cheever: Clayburg, Broom, Bennett. Y las costumbres –en su nombre– también son yanquis. No se hacen asados sino barbacoas. Y así. Al principio, esto parece un chiste brillante y surrealista como un sketch de Cha Cha Cha. Pero mientras que pasan las páginas, este elemento adquiere una bizarra profundidad. Montero logra hacer algo que pocos consiguen: descubrir un mundo por completo nuevo y sorprendente describiendo un terreno, en apariencia, mundano, ignorado por la mirada de la mayoría de los escritores contemporáneos.
Por mero azar nos juntamos a charlar con Montero el 4 de julio (día de la independencia de los Estados Unidos) en el bar Un café con Perón en la calle Austria, en la misma manzana que la Biblioteca Nacional. Perón mismo –una maqueta hiperrealista– estaba sentado en una mesa contigua a la nuestra tomándose un cortado y sonriendo para su pueblo. Nos daba la espalda. Era una combinación inmejorable para interrogar a este enigma de Claypole sobre su extraño libro. Celebrar el Fourth of July con Montero y Perón tuvo una perfecta sincronía con la locura semántica de Los incapaces.
Lo más difícil, estimamos, para Montero, a partir de ahora, es no creérsela y no entrar en el vil cholulismo de la farándula literaria (si es que tal cosa existe; hay quienes intentan que exista). No creemos que vaya a suceder. Pero, por las dudas, nos limitaremos a difundir ideas sobre su obra y a dejar su persona en el enigma, como debe ser.
–¿Terminaste de escribir esta novela sin saber que la ibas a publicar?
–Ni siquiera se me cruzó la idea de publicarla. Ya tengo otras novelas escritas. Pero nunca fue ni una preocupación ni un interés publicarla. Se la mostré a Nicolás Giacobone. Él la leyó y me cuestionó. Me dijo: "¿Qué vas a hacer con esto?" Me dijo: "No lo podés dejar así". Porque él ya tenía experiencia con novelas anteriores que también le di a leer, pero la verdad es que nunca le di bolilla.
–¿Y por qué esta vez sí?
–Primero porque tiene que ver mucho conmigo. Todas las otras también, pero esta más directamente. Está como más presente cierta conflictiva, si bien exagerada, pero es mi conflictiva. Y era un momento muy particular. Además era la primera novela que escribía animándome a un solo párrafo…
–¿En qué momento de la escritura de esta novela sabías que A) Iba consistir de sólo un párrafo y B) Ibas a usar los nombres estadounidenses para designar los lugares geográficos de la novela?
–Yo no tengo algo conceptual. Sencillamente, me molestan los nombres en castellano. Me suenan feos para la literatura. Entonces el recurso al nombre anglosajón me parecía más simpático o más musical. Y mientras que me iba metiendo con esto era un jueguito. O sea, cada uno de los nombres tiene alguna particularidad que los relaciona con los nombres el castellano.
–¿Por ejemplo?
–Marshal es Marcelo. Clayburg es Claypole.
–Y el nombre del protagonista es un anagrama de tu nombre.
–Claro. Y la necesidad de construir una geografía que tenga que ver con lo suburbano, con el suburbio, y exagerarlo. Entonces usar “barbacoa” o ese tipo de cosas me permitía jugar más. Eso en cuanto los nombres. En cuanto la novela hecha de una frase única, de golpe empecé a sentir que no tenía sentido el punto aparte; que era un tipo que estaba desesperado en su necesidad de hablar. Entonces escribía. Y no hay punto aparte. La desesperación es la desesperación. Y así fue. Se me fueron cayendo los puntos, en realidad.
–Esta novela es –en parte– sobre el espanto de la vida. Pero a mí, por lo menos, también me resultó muy graciosa. ¿Te reías al escribir?
–No. Además, uno de los comentarios que hemos hecho con Sandro más que una vez es que a mí me molesta la literatura que exagera la graciosidad. Yo creo que en la literatura argentina actual o americana actual hay una sobrexplotación de la graciosidad.
–¿Por ejemplo?
–Joyce mismo. Yo soy lector anual de Joyce. Todo los años leo Joyce. Y si hay algo que le critico a Joyce es el exagerado juego humorístico. Así que no busqué el humor...
–¿Pero es legítima la lectura que propone que Los incapaces contiene mucho humor negro?
–Totalmente. Es tan exageradamente desesperado, y como cada vez avanza más la desesperación, que es ridícula. Yo creo que uno, para soportar lo desesperado que está, se caga de risa. Hay momentos en los cuales yo advertía que estaba siendo gracioso. Pero no lo busqué. Salió. Entonces es otro el efecto, me da la impresión. Yo me encuentro leyendo algo que acabo de escribir y me cago de risa yo mismo, pero no es que estoy buscando el efecto.
–¿Cuanto tiempo te llevó escribirla?
–No llegó a tres meses y la corrección me llevó casi nueve. La corrección fue más ardua que la escritura.
–¿Y cómo fue la corrección?
–Mi manera de escribir es así: yo empiezo a escribir. En el mismo momento en que estoy escribiendo, voy asociando cosas. Las cosas que asocio las escribo abajo. Una palabra, una frase.
–¿Abajo? ¿Un pie de página?
–No. Dejo un espacio y lo pongo abajo en la pantalla misma y sigo con lo que estaba y de golpe me voy a encontrar con lo asociado.
–¿Cuándo releés?
–Cuando voy siguiendo. Se agota un poco el carácter anecdótico de lo que estoy diciendo y me encuentro con la asociación. Entonces desarrollo la asociación. Y en el desarrollo de la asociación vuelvo a asociar y lo vuelvo a escribir abajo.
–O sea, se va armando, va creciendo de adentro para afuera.
–Absolutamente. Y en mi cabeza. Entonces, en el momento en que estoy escribiendo retomo lo asociado, pero después en la corrección yo le tengo que dar una hilación discursiva. Eso es lo que me costó. Y por eso hubo un tiempo corto de escribir; después fue el trabajo de imbricar una cosa con la otra.
–¿Esa técnica cuando nació?
–Con este libro. El personaje me aceleró. Cuando yo cacé el discurso del tipo que está desesperado y necesita escribirlo, bueno, allí se fue. Y por eso de “las maneras bernhardianas.” Porque a mi la lectura de Thomas Bernhard me permite dos cosas: el juego de la reiteración como un intento de elaborar lo que está escribiendo; no me parece otra cosa que eso, un intento de elaborar con palabras lo que le está pasando. Y la otra es que este señor escribe en un solo párrafo. Con puntuación, pero en un solo párrafo. Esas dos cosas a mi me impactaron. Y el trabajo de la exageración.
—¿En cuánto se corresponde el mundo interior del protagonista con tu mundo interior?
—Yo no creo que haya literatura que no sea autobiográfica. El asunto es un problema de distancia. ¿Qué me permito con esta novela? Me permito achicar la distancia. ¿Y cómo me permito achicar la distancia? Exagerando. Yo puedo decir que todo lo que le pasa a este tipo me pasa a mí, pero no me pasa de la misma manera… El personaje se me escapa de las manos y me hace escribir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Llegás]
Achicando distancias con lo insoportable
Por Martín Caamaño
“Tengo unas cuantas novelas escritas pero salvo con Los Incapaces nunca se me ocurrió publicar”, dice Alberto Montero, quien con 62 años por fin se decidió a hacer su entrada formal en el mundo de la literatura. Pero esa entrada la realizó tirando la puerta abajo con una patada contundente, como suele ocurrir en los viejos westerns. Porque para bien o para mal desde su primera página Los incapaces no puede dejar a nadie indiferente. Se trata de una apuesta muy alta: una novela de casi cuatrocientas páginas conformada no solo por un único párrafo si no por una única frase. Ese es el recurso del que se vale Montero para corporizar el aislamiento y la desesperación del analista T. Monroe, el narrador, que a lo largo del libro se propone escribir una novela también titulada Los incapaces. Desde ese instante el esfuerzo de escritura de T. Monroe se yuxtapone con el del autor -T. Monroe es un anagrama de Montero- generando un juego de espejos entre ambos dificil de discernir. “La desesperación a ese T. Monroe no le dio respiro y su desesperación tampoco me dio respiro a mí.”, cuenta Montero. “Lo principal fue mantener viva la desesperación de T. Monroe, por eso mientras escribía, asociaba, y lo asociado, al menos como referencia, lo apuntaba a continuación, y cuando aquello en lo que venía se mordía la cola por así decir, tomaba lo inmediatamente apuntado y así sucesivamente hasta que ya no soporté más y puse fin”. La lectura de Los incapaces es ardua pero no por eso menos gratificante. A lo largo del libro T. Monroe y Montero reflexionan con lucidez y descarnadamente sobre temas universales como la soledad, la familia, el amor, el fracaso pero también sobre otros más específicos como el psicoanálisis, la literatura o la representación en el arte. La novela expone todo el tiempo su proceso de escritura y ese proceso es profundamente tortuoso. Montero no se guarda nada y nos sumerge, como decía el personaje de John Goodman en El gran Lebowsky, en “un mundo de dolor”. Por eso esas cuatrocientas páginas tienen en verdad la potencia de cuatrocientos golpes bien asestados. Resulta imposible salir ileso de la lectura de Los incapaces.
-Si bien el narrador habla de sus “formas bernhardianas” también nombra a Faulkner, justo un escritor que delimitó muy bien su espacio literario. Lo inquietante de la geografía de Los incapaces es que tiene muchos aspectos reconocibles del conurbano bonaerense y también una cosa foránea, ligada a EEUU, como las barbacoas o los nombres anglosajones. ¿Cómo trabajaste esa fusión?
-La geografía de la novela ya venía armada desde mi experiencia vital, nací efectivamente en el conurbano bonaerense, y después de más de treinta años en Capital Federal, construí casa nuevamente en el conurbano donde hoy todavía trato de sobrevivir. Por supuesto William Faulkner, como todos a los que en Los Incapaces se alude con el calificativo de favoritos, de una u otra forma, funcionaron para mí como habilitadores, me autorizaron al uso, y muchas veces abuso, de matrices de enunciación por así decir. En ese sentido las maneras llamadas en la novela bernhardianas de hacerme a la palabra, operaron en la dirección de intentos recursivos de coser palabras apelando al arbitrio de la exageración para procesar lo propio y más íntimo. La fusión con lo anglosajón, y en general con lo más bobo de lo anglosajón, actuó en Los Incapaces como descompresión, hubiera sido demasiado escribir desde mi tragedia acerca de la tragedia de T. Monroe utilizando los nombres históricos, los auténticos. Además el mismo carácter anagramático de la inicial y el apellido del narrador me empujó de entrada hacia lo anglosajón. Y ciertamente porque tampoco me gustan como suenan los nombres y apellidos en castellano.
-Además de esos autores extranjeros que nombrás en el libro, me gustaría saber cuál es tu relación con la literatura argentina. Es inevitable que te pregunte por Saer, a quien en varios aspectos tu escritura recuerda, aunque en tu caso, por ejemplo, el recurso de la frase larga, compuesta, llena de aposiciones, está llevado a un extremo.
-Desde mi punto de vista la narrativa es siempre y en todos los casos un ejercicio de elaboración. En ese sentido la literatura argentina y latinoamericana en general, pienso, está atravesada por escritores que en términos formales mantienen una pasmosa distancia con la propia tragedia, y que entonces narrativamente jamás terminan de ir al fondo. Que escriben acerca de pero por lo común nunca desde. Y que así se hojaldran unos en otros, y se pegotean con lo que escriben en lo que escriben y, claro está, por lo común de la forma más afectada y diletante. Desde mi enfoque esta es la particularidad de la literatura latinoamericana, no sólo lógicamente, ya que hay literaturas todavía más distantes y por eso más intrascendentes —insisto que salvando como se dice habitualmente honrosas excepciones, el mismo Saer, Onetti, el gran Rulfo…, muchos sin duda. Pero la mayoría son evidentemente lucidísimos cuando se trata de tramar aunque terriblemente elusivos cuando se trata de vérselas con lo más íntimo y por eso más comprometedor, es decir, cuando se trata de achicar distancias con lo insoportable. De hecho me parece, me pareció siempre, que el problema de la narrativa argentina y latinoamericana es, repito que en general, un problema de compromiso con lo esencialmente desesperante, para mí, fundamento y razón de toda narrativa.
-¿Entonces cuánto hay de autobiográfico en Los incapaces? En la novela hay una concepción muy trágica de la institución familiar. ¿Esa es tu propia visión de la familia?
-Insisto, para mí la verdadera literatura es siempre en primera y última instancia literatura de elaboración, a mayor o menor distancia, de lo autobiográfico. No se puede uno desprender de lo autobiográfico en tanto tragedia. Las historias familiares son siempre tremendas. Creo que la familia como institución es, como en definitiva toda institución, en sí misma tremenda.
-¿Sos psicoanalista como T. Monroe?
-Podría decirse que tengo muchas profesiones y que practico muchos oficios, y que siempre fue así en mi vida, la inquietud como un rasgo constante y un modo de encararla y tratar de hacerla, como digo, un poco más soportable. En cuanto al psicoanálisis, considero que es un sistema entre muchos otros de hacer y hacerse una pregunta que al fin de cuentas remite siempre a lo más íntimo y entonces más insistente y punzante y atormentador. Y también un sistema para cargar con esa pregunta, y para llevarla adelante, para hacer que se expanda e incremente siempre, y un sistema para soportar esa pregunta como interpelación, y, entonces, para el esfuerzo de no contestarla nunca que sería una de las estrategias del silencio.