Betina Keizman
174 páginas; 20x13 cm.
Entropía, 2023
ISBN: 978-987-1768-82-0
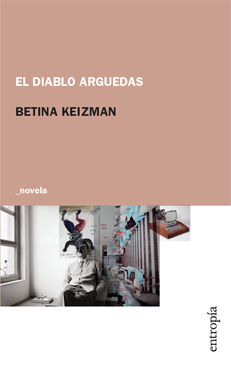
“¿Puedo quedarme?”, dice el presunto Arguedas. Y la mujer, contra todo sentido común y prudencia, lo alojará en el sótano de su local, que a partir de ese momento será epicentro de una red de intrigas entre peinadoras y coloristas, policías y especuladoras inmobiliarias de baja estofa; escenario de pequeñas estratagemas sobrenaturales, traiciones y ardides.
Construida sobre la delicada filigrana de un estilo sutil, plagada de humor y de horror, esta novela de Betina Keizman sobreviene como una anomalía fascinante, una rareza que nos lleva del asombro a la risa, del desconcierto al deleite, y que nos coloca frente a una pregunta infernal: en este mundo extraño y cada vez más espectral, ¿qué es un escritor sino un fantasma venido a menos, una sombra sospechosa, un buscador de información en tratos espurios con el más allá?
Contratapa
Apañado en esa fisonomía cambiante, cualquier día se te aparece un diablo en tu propia peluquería, con la mirada perdida y un aire de sujeto mal cosido. Irene espía sus extremidades. Es un diablo, caso seguro. ¿Por dónde entró? Creer o reventar. Las pezuñas del aparecido están encharcadas en un caldo barroso. Paladea su propia saliva, de súbito amarga. No tiene cuernos. ¿Vendrá por su alma? ¿Qué busca el mercachifle? Mejor desconfiar, los trucos del diablo son miles, por ejemplo invocar esos vientos que sacuden el parque. Bailan los algarrobos pomposos, los eucaliptos de cortezas mutiladas, se agita la avenida de ginkgos bilobas que desemboca en la fuente racionalista, frente al paseo de palmeras que los fundadores plantaron hace dos siglos, anticipando la creciente tropicalización. Las hojas se alzan y una nube de tierra y frutos secos ensombrece el aire. Parece el fin del mundo, hasta que esos diez segundos de ventolera desfilan así, como un soplo, y cuando Irene regresa la mirada al sillón, vaya sorpresa, el muy malandra ya deshizo lo diablo. Lo ha suplantado por un estado zombi, de piel amarillenta, humano y exento de atributos animales.
Irene limpia sus anteojos, después se seca la frente. A los pocos segundos el aroma alimonado del miedo se diluye. Es un hombre, al fin y al cabo, la espalda recta en el sillón de corte. Hombre más diablo, entonces. Los dos. O zombi. Los zombis olfatean las palpitaciones de los vivos. Son seres desfallecientes. Las patas del miedo pulsan sus dedos, trac, trac, trac, en la garganta de Irene. ¿Será un robo? ¿Violación? ¿Un ataque? Una punzada más intensa crispa su cintura. ¿Cómo entró? No contesta. Diablo, zombi o mudo, ningún hombre atraviesa muros.
¿Qué hacer? A esta hora el mundo visible desanda su oscuridad. El paisaje matinal difumina una versión húmeda del exterior, con hojas en forma de lágrima o escamosas, de verdes intransigentes, vibrando el estrépito escalonado de los tachos de basura contra las baldosas. Un retorcijón le anuda el estómago. Más allá, la plaza remueve el despliegue de desórdenes nocturnos. Todo perro sacude sus pulgas. Contempla otra vez al hombre impávido. ¿Se conocen? Irene evalúa con cuidado el tinte aceitunado de sus mejillas. Diablo o no, lo sospecha compatriota, sí, es serrano, serrano hasta el caracú. Le resulta familiar esa melancolía arrugada en la frente, ahondada en los senderos semejantes a canales de siembra que dividen su cabello. Parece corpulento, difícil zanjar si lo es, con ese porte flojo. Habrá entrado mientras ella dormía; insulta otra vez su sueño profundo. Con los párpados cerrados, aviva sin éxito el último recuerdo de la noche anterior, cuando las luces se extinguieran según ordena la restricción energética.
No la ataca; bueno, tampoco es razón: el derecho de propiedad está protegido aquí y en la Cochinchina. Eso lo sabe hasta un diablo. Están en su peluquería. ¿Debiera golpearlo y escapar? Agita la mano ante sus ojos. Setenta kilos calmosos contra sus cincuenta kilos irritables. Para colmo, en el parque es la hora de los corredores aislados, y menos puede contar con los fantoches que patrullan el centro comercial. Esos concentran sus esfuerzos en vigilar pantallas y golpear a los pungas.
A todo esto, el zombi o diablo la ignora sin resonancias agresivas. Respira hondo. Tampoco está indefensa, instrumentos punzantes sobran; dicho y hecho, Irene agarra una tijera de corte. Otra vez olvidó la pistola eléctrica sobre la mesita de luz de su dormitorio. Mujer idiota, la pistola es para tenerla cerca, en especial por la noche, también en las madrugadas. Ahora el hombre emite una señal, algo menos que un pestañeo hacia el que Irene dirige la tijera. Un ataque, sí, mujeres muertas, dueñas de negocios. El gas pimienta también quedó en su habitación.
Los sorprendidos en hogar ajeno comparecen en el juzgado de cercanías. De ahí, derechito a los campos de desintoxicación dispersos al otro lado de la cadena volcánica. El problema es que ese castigo neroniano no disuade a nadie. Los vándalos calculan: tomar lo que se pueda, la condena vendrá más adelante, cuestión de suerte. Irene oprime el mango áspero de la tijera para dominar las oleadas que ascienden en su estómago: una violación, drogones niños escapados de la zona C, el robo por monedas. Cuando el hombre se endereza, nota su corbata ajustada. Medirá apenas un metro sesenta. Él le devuelve una mirada grasosa como de vaca pastando. Le parece escuchar a su madre: Irene, ningún animal es más hueco ni más inofensivo que una vaca. La tijera por fin se inclina; el diablo chiquitín es vacuno, manso. Si parece al borde del llanto.
Entonces sucede algo impensado: el hombre tose, alza los hombros y pregunta si la despertó. Carraspea. Mastica aquel registro nasal que Irene conoció en la infancia. Entonces acertó: es paisano. Enumera los lugares que le ofrecerían mejor refugio que su peluquería: la central de extrarradios, Talca, un cerro, los puebleríos de la zona C, vomitando en el inodoro hediondo de meo de alguna fuente de sodas, de esas que aún languidecen en la zona céntrica. Mala estrella la suya, porque entre esos posibles aconteció lo improbable, su peluquería, el acento serrano: en fin, compatriota, serrano e instalado en su sillón. Excepto por las botamangas coloreadas de tierra rojiza, viste de punta en blanco. Sus pies no se encharcan en ningún líquido marrón, ni siquiera son pezuñas. ¿Puedo quedarme? Arrastra las vocales: ¿puedo quedarme? Carraspea. Aquel cantito trabado la confunde. ¿Será de Puno? Al cuñado de Irene, que creció en Puno, lo ha tragado la tierra desde que quince años atrás con su hermana se mudaran para trabajar en las ensambladoras del Este. Las últimas noticias los ubican de regreso, empleados en una usina de descontaminación. El cuñado tenía ese mismo acento apuradito que suplicaba perdón por la impertinencia. De encontrarlo ahora, perdida la sensibilidad para los tonos de su infancia, Irene apenas lo entendería. El extraño es retacón; su cuñado era alto, heredero de algún mestizaje costeño.
¿Puedo quedarme?, pregunta el zombi.
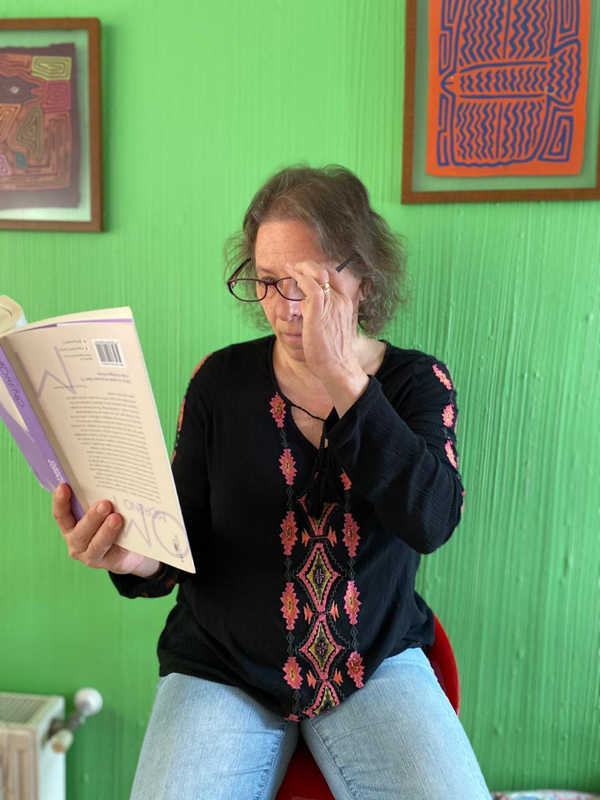
Autora
(Foto: Santiago Pic)
Betina Keizman (Buenos Aires, 1966) es escritora, traductora y crítica literaria. Ha publicado las novelasRecurso de amparo (2018), Los restos (2014), El museo de los niños (2008) y El secreto de Marlene Rochoell (1997). También los libros de cuentos Zaira y el profesor (2004) y El misterio de Arquímedes (1999), así como los ensayos de Promesas radicales en las literaturas del presente (2022). Ha vivido en Chile, Francia, México y Argentina.
Reseñas
El diletante
(Tomás Villegas)
Otra parte
(Sandra Gasparini)
Boca de sapo
(Mónica Bernabé)
Entrevistas
Télam
(Eva Marabotto)
Maremotom
(Mónica Maristain)
[El diletante]
Pacto con el diablo
Tomás Villegas
Embelesada en el fragor de la lengua, la crítica y traductora Betina Keizman (Buenos Aires, 1966) se adentra en el campo de la escritura como un soldado vigoroso al de batalla, presto al combate con todo un arsenal a cuestas. En El diablo Arguedas, su última novela, su afán recargado y lenguaraz se descarga desde la primera línea. “Apañado en esa fisonomía cambiante, cualquier día se te aparece un diablo en tu propia peluquería, con la mirada perdida y un aire de sujeto mal cosido. Irene espía sus extremidades. Es un diablo, caso seguro. ¿Por dónde entró? Creer o reventar. Las pezuñas del aparecido están encharcadas en un caldo barroso. Paladea su propia saliva, de súbito amarga. No tiene cuernos. ¿Vendrá por su alma? ¿Qué busca el mercachifle? Mejor desconfiar, los trucos del diablo son miles”.
No hay, ni habrá, tregua. Anoticiados por una prosa infatigable, en el origen se perfila ya el marco que encuentra en la voz narrativa unos pilares enclenques. La escritura germina y brotan de ella –como el genio de la lámpara– Inés en su peluquería y este diablo que se muestra, en principio por lo menos, con una fragilidad grotesca. Las preguntas asaltan, inevitables, a la peluquera: ¿Qué quiere el ser mefistofélico? ¿Qué persigue, a qué se debe su aparición? El transcurso de la novela sufrirá una serie de tires y aflojes entre Inés y el cambiante diablo, que cobrará el semblante de José María Arguedas, el mítico escritor peruano que plasmó en El zorro de arriba y el zorro de abajo el caótico trajinar de Chimbote junto a una serie de entradas de su atormentado diario personal, en el que preanunciaba un suicidio inminente y posteriormente sobreinterpretado.
Si resulta verdadero aquello de que toda persona forja un diablo a su medida, en un sentido la novela explora –aunque no únicamente– el alma mezquina y pacata de Inés; cuál es la verdadera ambición –intrincada, avara, insensible– que hormiguea en sus entrañas. Para divisarla y exponerla ha llegado el diablo; para que la protagonista, dicho de otro modo, se haga cargo de su deseo. La escritura borbotea esta inquisición personal de la misma forma en que pergeña, sin solución de continuidad, una ciudad que cruje de caos multicultural y de fragmentación, de violencia y deterioro ambiental. Un Chimbote distópico, posmoderno y postpandémico, enmarañado de virtualidad, desigualdad y violencia, sujeto –como si lo anterior no fuera suficiente– a un clima apocalíptico, de terremotos intermitentes y tormentas de cenizas.
“Nuestra tarea consiste en negociar, descubrir lo que quieren, entregarlo a un precio justo. Sin dádivas ni ofrendas”, escribe el diablo en una de sus “notas diablas” (suerte de réplica, podría pensarse, de las entradas del diario de Arguedas en El zorro de arriba...). Keizman actualiza el célebre pacto fáustico pero para indicar (aunque esta escritura no indica ni cuenta, sólo prolifera de una forma más o menos estructurada) que el precio a pagar por el deseo no queda a costo sólo del firmante. Abandónese, así, toda esperanza: lo sepamos o no, es un mundo el que ha negociado con el diablo y es un mundo –por lo menos el occidental– el que sufre las consecuencias (morales, económicas y ecológicas) de un contrato del que no recuerda ni la más elemental de las cláusulas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Otra Parte]
Diablo y fantasma
Sandra Gasparini
En la caleidoscópica nueva novela de Betina Keizman, una peluquera de una ciudad latinoamericana inespecífica recibe la visita de un diablo-zombi que viste la piel del célebre escritor peruano José María Arguedas. De ahí en más, en ese mundo distópico levemente desprendido del actual, la percepción de Irene, la protagonista, y su voluntad son sometidas a una batalla contra el sentido común, que deberá librar con muchos otros personajes.
Keizman hace un uso de la prosa poco habitual, despliega una sintaxis perfecta y asombrosa, porque rehúye la frase esperada. Aunque escribió esta novela a lo largo de varios años, parecería que las observaciones socioambientales o de economía política de las “notas diablas” con las que terminan los capítulos hubiesen sido redactadas en la contemporaneidad absoluta de su publicación (véanse, si no, los apuntes sobre las ideas de Milton Friedman, entre otros). Ese mundo distópico, también espectral, que envuelve las ciudades latinoamericanas figuradas, emerge en la superposición de esas notas diablas —que articulan saberes buscados por el desencajado y anacrónico diablo en la “versa-red” — con las pueriles disputas entre las empleadas de la peluquería. La naturalización de lo monstruoso obtiene en este cruce una fórmula atinada.
Diablo y fantasma, en tanto personaje, Arguedas —que se sabe autor de esa extraordinaria novela que es Los ríos profundos— plantea un interrogante sobre cómo leer su literatura hoy, en esta encrucijada del capitalismo global que apoya sus políticas neoliberales en la potencia informativa de la materia viva, como ha sostenido Rosi Braidotti. El zombi del escritor no lo ignora: “otros actores dominan el presente. Son fuerzas inhumanas, arcos temporales mayúsculos que tampoco los invisibles detentadores del poder consiguen torcer a su antojo […]. La tierra ruge y el pensamiento se escurre”.
En efecto, el mal que se urde en el sótano de la peluquería tiene menos que ver con antiguos demonios que con consorcios inmobiliarios, depredación de recursos naturales y pauperización de los sectores populares en beneficio de “círculos virtuosos de negocios pujantes”. En tándem con su magnífico libro de ensayos Promesas radicales en las literaturas del presente (2022), Keizman apuesta a una narrativa compleja que recupera la singularidad de lo local sudamericano e invita a caminar, también, sobre los “bordes del lenguaje”. Acaso uno de los resultados más notables de este proyecto de escritura sea el logro de un fantástico-duermevela que ya había practicado en su novela anterior, Recurso de amparo: un límite borroneado entre lo real, el sueño y las temporalidades solapadas. Su nueva novela, sin duda, sorprenderá al lector.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Boca de sapo]
La seducción diabla
Mónica Bernabé
Betina Keizman escribe. Escribe ensayos, novelas y cuentos. También enseña literatura en la universidad. Ha vivido en Chile, Francia, México y, desde hace un tiempo, reside en Buenos Aires, ciudad en la que nació. En 2022 publicó Promesas radicales en las literaturas del presente, un libro de ensayos sobre la imaginación de lo informe y su relación con un amplio espectro de emociones: lo repulsivo, lo terrorífico, lo asqueroso. Paradójicamente, lo informe también es pulsión propiciatoria de las fuerzas creadoras, la vitalidad y las mutaciones presentes en gran parte de las narrativas contemporáneas. “Lo informe – sostiene Keizman– nunca reside, sino que aparece”. La imaginación de lo informe rehuye de lo definitivo y acabado tanto como de los paradigmas narrativos sometidos a las temporalidades lineales y de progreso. Narrar desde lo informe abre la posibilidad de sensibilizar para la comprensión de la relación entre lo viviente y lo no viviente, lo humano y lo más que humano, la certeza del agotamiento y la promesa que encierra toda esperanza.
Es notable el modo en que El diablo Arguedas logra narrar lo informe a partir de la percepción de un mundo que nos resulta próximo y, al mismo tiempo, desconocido. El relato se inicia con la aparición de un ser extraño, algo verde, babeante y balbuceante, en la peluquería de Irene, una migrante andina que ha prosperado al punto de ser propietaria de su local. Cuando el intruso emite sus primeras palabras, Irene lo sospecha compatriota: “es serrano, serrano hasta el caracú”. La aparición linda con lo siniestro cuando hace sonar “ese acento apuradito que suplica perdón por la impertinencia”, seduciéndola con la modulación de una tonada que pertenece a su pasado remoto. También aviva sus deseos de ascenso social. ¿Si es el diablo, podrá ayudarla? Las resistencias de Irene van cediendo cuando, el zombi verde toca sus fibras más íntimas. Irene abre su dispositivo, busca los datos que certifiquen la sospecha de que está frente a alguien conocido. Proyecta en el espacio la foto en tres dimensiones del escritor José María Arguedas, la coteja con el aparecido y corrobora que el aparecido es el escritor que murió en 1969.
Con pezuñas que asoman en sus extremidades y un agujero de un centímetro de diámetro a la altura de su sien, envuelto en una fisonomía cambiante, entre zombi, diablo y persona, el maligno re-aparece en un relato literario, esta vez, bajo la figura del escritor suicidado.
Irene reside en la zona AB de una ciudad dividida en sectores por muros infranqueables. Ha alcanzado un “éxito moderado”. De inmigrante muerta de hambre pasó a peluquera “medio pelo” que no pierde la esperanza de mudarse a una zona de mayor estatus residencial. De ahí que su relación con el diablo asuma la trama del clásico dilema fáustico: Irene se debate entre el conformismo de su actual posición –su “estado chancho”– y la posibilidad de negociar con el diablo para cumplir con sus deseos de ascenso social. La seducción diabla, que comienza con la evocación del país natal, se acrecienta con el aumento de la clientela y la ayuda en detectar el escamoteo de una de sus empleadas.
En el proceso, avanza la narración de una distopía en donde el control del pasaje de un sector a otro de los territorios es la clave desde donde se ejerce el poder. Cuando han caducado las viejas fronteras y las identidades que configuraban antiguos modos de pertenencia, cuando han sido abolidas las regiones, lo que resta es la lengua: algún canto quechua que activa el aparecido y las voces populares que resisten a la enfermedad del olvido, la condición inherente a la mutación. De las regiones de procedencia quedan flotando jirones de una lengua que exhala algunos americanismos: quiltro, callampa, subte, cimarronada, chamba, pololo, raja, pepenadores, choro, cuate.
La irrupción de las “Notas diablas” en el seno del relato agregan una densa masa discursiva al cauce narrativo. Se despliegan como un punteo de temas inherentes a la configuración de las nuevas formas de vida que, lejos de ser información adicional, ofrecen una suerte de registro, caótico y aleatorio, del proceso de mutación de la percepción humana tanto como de los cambios en las estrategias y formas de acumulación del capital que nos permiten reconocer, a las y los lectores, a los actores que tensionan un mundo ferreamente administrado, definitivamente mucho más próximo al de nuestro presente. Por un lado, cuando “la tierra ruge” y “las diferencias entre animales y humanos son minúsculas, apenas detalles”, el entorno deja de ser paisaje inerte donde se suceden los hechos para adquirir un protagonismo decisivo. Por el otro, al borde de su extinción, los humanos se encuentran atrapados por un sistema de poder agobiante que opera desde una extensa red de vigilancia tecnológica de la que pareciera no poder escapar. La ciudad sin nombre, que parece haber formado parte de un país llamado Chile con el que, a su vez, Arguedas mantuvo lazos memorables (por su esposa Sibila Arredondo, por su psicoanalista Lola Hoffman), da señales de la catástrofe que se avecina. Sus habitantes padecen una sostenida lluvia de cenizas de origen incierto. A pesar de vivir conectados a sus pantallas, dispositivos electrónicos y redes de navegación virtual, nadie sabe a ciencia cierta cuál es la causa de la alteración del aire. Se especula con una explosión ocurrida a veinte mil kilómetros de distancia en los desiertos de Gobi, con la desertificación de Atacama, con las suspensiones volcánicas del sur.
En el marco de un proceso de mutación radical, no es casualidad que el diablo se vista con el ropaje de Arguedas. Tal vez la ciudad sin nombre del relato de Keizman sea una vibrante activación del trazado informe de Chimbote, la ciudad laboratorio que dio origen a El zorro de arriba y el zorro de abajo. ¿Será que bajo el nombre Arguedas se inscribe el deseo de sumar el experimentalismo final de su escritura a la genealogía de ficciones especulativas del siglo XXI? “Todos los caminos llevan a Arguedas”, reza una de las “Notas diablas” que cruzan el relato. Tanto en la última novela de Arguedas como en la de Keizman, todo se dirige hacia la inconclusión. Si el vértigo que impone el aparecido en la peluquería nos recuerda a los zorros mitológicos que bailan en Chimbote, en ambos casos, lo hacen al ritmo de la economía transnacionalizada en un mundo globalmente interconectado mediante estructuras y redes que, según Mark Fisher, “encarnan en el orden conspiratorio de lo espeluznante, otro disfraz de lo informe” desafiante de la capacidad de entendimiento humano.
La conexión Arguedas que propone Keizman permite una inesperada lectura retroactiva de un relato que, a mediados de los sesenta, prefiguró el mercado globalizado que en los años noventa proclamará hasta sus últimas consecuencias el neo-liberalismo. Las cenizas que tiñen la ciudad nos recuerdan a los alcatraces hambrientos que asolaban a Chimbote como verdaderos emblemas fúnebres. Estos sorprendentes delirios narrativos, cargados de una atmósfera opresiva y de humor negro, corroen tanto la idea de progreso tan afín al desarrollismo modernista de mediados de siglo XX como las del optimismo tecnológico que alienta la promesa neoliberal contemporánea.
La emotiva anagnórisis de Irene ante la aparición del zombi diablo le permite enlazar la distopía del presente con escenas de su infancia en la aldea natal en un país que ya no existe y un pasado literario que no cesa de retornar. También alecciona sobre los modos en que la literatura puede forjar una comunidad. Si la peluquera migrante es capaz de reconocer al escritor peruano es porque su maestro de séptimo grado, sobrino nieto de Arguedas, le transmitió el amor por la obra de su tío abuelo, la animó a bailar el encuentro de los zorros, la introdujo al saber del zorro endiablado y la previno del pacto y del mantra legendario de unas palabras a las que muchos años después Irene se resistirá inútilmente: “tres deseos… alguno… eso quiero… zombi diablo…”.
En las narraciones de mutación, importa menos el desenlace que el proceso. Y el proceso, en El diablo Arguedas, se tramita tecnológicamente, entre otras cosas, interactuando con wikipedia, un hallazgo que entusiasma al escritor suicidado al punto de impulsarlo a volver a escribir. Ahora Arguedas lee, copia y pega en la pantalla con la ayuda invalorable de la “Buena Respondedora” (así se nombra a Wikipedia en el relato). Las veinte “Notas diablas” intercaladas en la narración, en cierta forma, dan continuidad al delirio del diario póstumo que el propio Arguedas intercaló entre los capítulos de su última novela, aunque ahora, se sustancian en búsquedas erráticas que intentan descifrar un mundo que se derrumba vertiginosamente.
Las búsquedas en Wikipedia dan la clave para comprender el funcionamiento de ficciones especulativas en las cuales es posible inscribir a El diablo Arguedas. Así y en paralelo, leemos una breve reseña de la historia clínica de Auguste Deter, la primera paciente diagnosticada por el Dr. Alois Alzheimer; recuperamos algunas de las notas del médico alemán que detallan el proceso de diagnóstico de la enfermedad del olvido a principios del siglo XX tan afín con las distorsiones en la percepción sobre las que pivotan las narraciones de mutación contemporáneas. Pero, no es casualidad, la mayor parte de las notas diablas refieren a la vida de Milton Friedman, el célebre profesor de la Escuela de Economía de Chicago. Estos breves episodios biográficos no solo añaden densidad narrativa a la información sobre la “teoría del capital cultural” sino que también ponen en escena la acción de cortar y pegar que, con sutil ironía, proveen de un fondo documental al delirio ficcional. Cuando “la imaginación se conecta con los dispositivos que la alimentan con su fárrago de datos y posibilidades” –sostiene Keizman en Promesas radicales…– aparece la figura del escritor cyborg trabajando con el archivo ampliado de internet.
¿En qué medida la mutación de la región en la que habitamos está atada a las teorías del gurú de los Chicago Boys, es decir, sus alumnos latinoamericanos en los años setenta? ¿Cómo leer, si no, la realidad/ficción de un país que se llamaba Argentina y que hoy tiene un presidente que dice recibir asesoramiento “desde el cielo” a través de sus cuatro perros clonados, uno de ellos llamado Milton en honor al economista del libre mercado?
Las ficciones delirantes, entonces, no solo permiten percibir lo informe del presente y comprender algo de la catástrofe hacia la cual nos dirigimos. También invitan a imaginar otras formas de vida y una sobre-vida para la invención literaria que insiste. Leer El diablo Arguedas ofrece la posibilidad de participar en una comunidad que busca el deleite y la fina ironía en territorios –tanto artísticos como políticos– que se nos han vuelto irreconocibles. La especulación ficcional trabaja en la construcción de una zona alternativa, endiablada como la vida misma, abriendo líneas hacia la perturbación radical del orden establecido.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Télam]
La distopía de Keizman sobre la extrañeza de la actualidad latinoamericana
Eva Marabotto
La irrupción de un personaje monstruoso mezcla de diablo y hombre trastoca la vida cotidiana en una peluquería de una ciudad latinoamericana que es a la vez reconocible y desconocida, en una época que se parece demasiado a la actual pero que tiene sus propias reglas, en "El diablo Arguedas", la novela más reciente de la argentina Betina Keizman.
El personaje de la historia, publicada por Entropía, llega desorientado y no puede dar cuenta de su origen, ni de su identidad y, además, tiene un parecido inquietante con el escritor peruano José María Arguedas, con lo cual su figura de orfebre del lenguaje y de la prosa, etnógrafo y polemista sobre la esencia latinoamericana resignifica la historia y la colma de matices.
"Las pezuñas del aparecido están encharcadas en un caldo barroso. Paladea su propia saliva, de súbito amarga. No tiene cuernos. ¿Vendrá por su alma? ¿Qué busca el mercachifle? Mejor desconfiar, los trucos del diablo son miles, por ejemplo invocar esos vientos que sacuden el parque", describe la autora a ese extraño Arguedas, desde la mirada de Irene, su protagonista, que es una peluquera capaz de intuir su identidad y acompañarlo en su búsqueda de información.
Betina Keizman es escritora, traductora y crítica literaria. Estudió la licenciatura en Letras en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de las novelas "Recurso de Amparo", "Los Restos", "El Museo de los Niños" y "El Secreto de Marlene Rochoell" y el libro de cuentos "Zaira y el profesor". Vivió en Chile, Francia, México y Argentina.
La autora conversó con Télam sobre su búsqueda de un género y una lengua ambiguos, capaces de disparar preguntas y de dar cuenta del extrañamiento del mundo actual.
-Télam: Desde el título, la novela reivindica al escritor y etnógrafo peruano José María Arguedas? ¿Por qué ese homenaje a más de medio siglo de su muerte?
-Betina Keizman: Es cierto. Arguedas no es un autor de moda pero me interesó rescatarlo. No soy una experta ni una estudiosa de su obra pero acababa de releer "El zorro de arriba y el zorro de abajo" y me interesó el tema y el tratamiento que hace desde el punto de vista lingüístico y formal. Ese libro es una mezcla de diario de escritor con escritura etnográfica que me resulta fascinante. Además está la polémica de Arguedas y Cortázar sobre el exilio y la literatura regionalista que me pareció interesante evocar.
-T.: Aunque lleva el apellido del autor, el personaje es bastante enigmático. No queda claro si es un "diablo" como se lo denomina, un zombi, un fantasma...
-B.K.: Intenté preservar esa ambigüedad. Quizás porque todos somos un poco zombis. Estamos desorientados como el personaje. Estamos desincronizados y entendemos que el mundo va hacia donde no debiera pero vemos que no podemos hacer nada para cambiar eso.
-T.:¿Cómo construiste ese personaje para mantener la ambigüedad?
-B.K.: Arguedas es un personaje difícil de catalogar. Por otro lado, busqué trabajar el humor en ese contexto y trabajar con el diablo en la tradición andina, que no está ligado a la tenebroso sino a lo pagano, al cuerpo, a lo festivo.
-T.: La novela está narrada en una lengua que no es el español rioplatense, pero tampoco el peruano que podría hablar Arguedas ¿cómo la describirías?
-B.K.: Sucede que yo viví en varios países de América Latina y fui incorporando modismos de esos lugares. Pero a la vez, analicé que, si el personaje tenía esa desorientación y no sabía muy bien quién era, eso también tenía que registrarse en su lengua. Por eso le construí un idioma "cocoliche", armado de palabras vacías y refranes. Busqué un extrañamiento del lenguaje y que esa lengua desubicase, e incluso, articulase con el humor.
-T.: En esa búsqueda incluís un canto de Arguedas en lengua quechua...
-B.K.: Sí. Encontré ese texto y también la traducción para poder incluirlo como homenaje al autor.
-T.: En esa atmósfera de ambigüedad del personaje, tampoco queda muy claro donde transcurre la historia. Parece ser una ciudad latinoamericana pero en un futuro apocalíptico en el que hay nuevas reglas... Entre la identificación y la extrañeza siempre elijo la extrañeza, porque cuando la identificación se abre paso a fuerza de perspicacia o de potencia expresiva cristaliza en una materia perpleja. Lo mejor que la literatura nos regala es desconocernos.
-B.K.: Se trata de una metrópoli latinoamericana pero en el marco de una distopía. Sucede que la distopía no termina de convencerme. Soy lectora de ciencia ficción pero la encuentro demasiado rígida.
-T.: ¿Cómo lo resolvés entonces? ¿en qué género te sentís más cómoda?
-B.K.: Prefiero un uso contaminado, tomar algunos elementos de esos discursos y armar algo menos moralista y menos dogmático. Construyo una mirada que también es "cocoliche", con elementos del territorio presente y del futuro, jugando con los anacronismos.
-T.: Aunque la obra mantiene un tono cercano al humor, plantea contrastes fuertes entre los personajes de distintas clases sociales, al modo de "El zorro de arriba y el zorro de abajo", la emblemática obra de Arguedas.
-B.K.: Claro. Está el desprecio por el migrante, la puja entre distintas clases. Eso fue surgiendo mientras iba escribiendo. Un ejemplo es la enumeración de insultos, que llegó mientras los personajes se iban desenvolviendo.
-T.: Esta evocación de Arguedas surgió de una de tus lecturas recientes. ¿A qué otros autores leés?
- B.K.: Soy una lectora voraz pero no me encapsulo en un género. Leo poesía y también narrativa. Ahora estoy leyendo a Ann Carson. Lo que me inspira a escribir, no es necesariamente la temática sino los recursos de la escritura que utiliza el autor, el uso del lenguaje. Me interesa la escritura ligada a lo potencial, a la imaginación.
-T.: El personaje del diablo está desorientado, pero, curiosamente, para buscar conocimiento no recurre a los libros sino a las redes sociales...
-B.K.: El diablo conoce el mundo desde el extrañamiento. Por eso busca en las redes pero carece de competencias. No sabe cómo buscar. No entiende lo que encuentra. Indaga distintos temas y encuentra información sobre el Alzheimer, sembrando la duda de si está atravesando esa enfermedad y no una desorientación.
Él busca pero de un modo que no le permite entender. No sabe filtrar. No es dueño de la situación. De algún modo eso está enunciado en la introducción en la que resaltó la dimensión poética en relación con el texto, la ambigüedad de la percepción que afecta al diablo, pero que también nos afecta a todos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Maremotom]
"A Arguedas hay que leerlo desde el presente"
Mónica Maristain
Dice la página de la Literatura Peruana que José María Arguedas (1911-1969) fue un escritor, antropólogo, poeta y profesor peruano, reconocido por ser el principal exponente del indigenismo. Su mundo literario, así como sus distintos artículos académicos, representan de manera fidedigna la relación entre el mundo andino y el de las élites limeñas. Este mundo literario ha tenido siempre el propósito de reivindicar, interpretar, mostrar y dialogar con el mundo andino.
Arguedas, deprimido, se suicidó en 1969 y durante su vida tuvo algún desencuentro con Julio Cortázar, una de las máximas figuras del boom literario de la época, pero eso no le ha restado importancia en el mundo latinoamericano, “las obras de José María retratan un escenario andino sumergido en nostalgia, acción y dolor. Cada una de ellas encapsula de manera amplia la problemática indígena y se desarrollan alrededor de los momentos vividos por su autor. Desde muy pequeño, Arguedas estuvo profundamente conectado con la cultura andina al vivir entre los indios y pongos que trabajaban en la hacienda de su madrastra. A raíz de esto, el pequeño Arguedas pudo absorber y reproducir con un gran cariño la vasta cultura andina. Estas experiencias influyeron en la obra literaria que escribiría José María Arguedas en un futuro”, afirma la teórica María Fernanda Rojas.
El 29 de marzo de 2023, la Real Academia Española (RAE) presentó una nueva edición conmemorativa, coordinada por la Academia Peruana de la Lengua y con la colaboración de Alfaguara: Los ríos profundos, de José María Arguedas.
Publicada en 1958 y considerada la novela más importante de Arguedas, en Los ríos profundos se trata por primera vez en la literatura latinoamericana la figura del indio y sus problemas desde una perspectiva cercana y realista. Narra el paso a la edad adulta de un chico de catorce años que descubre las injusticias presentes en el mundo y elige su camino. El relato recorre la geografía del sur de Perú en un viaje itinerante que le lleva a él y a su padre en busca de una vida nueva. En Abancay ingresa en un internado donde pasa a formar parte de un microcosmos que refleja cómo es la sociedad peruana y cuáles son las normas que imperan, su crueldad y su violencia. Fuera del colegio, los conflictos sociales forzarán su toma de conciencia.
La novela, considerada la obra maestra de Arguedas, inauguró, junto a Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo, las bases del movimiento literario neoindigenista, caracterizado por la transculturalidad y el mestizaje. Desde este punto de vista, la obra de Arguedas integra el mundo indígena de manera natural, como realidad completa y compleja siempre presente, que desarrolla un punto de vista propio, y huye de mostrar exclusivamente el aspecto racial del indio, victimizado y marginal. Los personajes de Arguedas nos muestran su propia perspectiva, su particular visión del mundo.
Esta nueva edición de Los ríos profundos va acompañada de un conjunto de estudios monográficos y breves ensayos. Abre la serie un trabajo de Mario Vargas Llosa, premio Nobel y académico de la Española y de la Peruana, que recorre la obra y la vida de Arguedas. El premio Cervantes y académico nicaragüense Sergio Ramírez desentraña los significados de la obra, sus personajes y su contexto. Partiendo de la faceta antropológica de Arguedas, el director de la Real Academia Española y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado, se centra en aspectos fundamentales del indigenismo y los derechos de los pueblos originarios. Cierran el volumen las colaboraciones de Marco Martos Carrera, Ricardo González Vigil, Alonso Cueto y Rodolfo Cerrón-Palomino, de la Academia Peruana de la Lengua, y de la profesora e investigadora titular en la Universidad Nacional Autónoma de México Françoise Perus.
Siguiendo un poco con “esta nueva moda Arguedas”, aunque por supuesto, no militando en ella, la escritora argentina Betina Keizman ha publicado recientemente El diablo Arguedas, que prontamente estará en México.
Editada en Buenos Aires por la editorial Entropía, la sinopsis cuenta que en una ciudad distópica y latinoamericana una mujer abre su peluquería y se le aparece “una presencia extemporánea, se le manifiesta en medio del salón. Se trata de un ser bestial, de pezuñas embarradas e indudablemente satánica: un diablo. Enseguida, sin embargo, cuando la mujer lo mira de nuevo, ya no luce como un demonio sino como un hombre abatido, con cierto aire familiar, el cutis macilento y verdoso. ¿Un zombi?, ¿un ladrón?, ¿un mudo? Hasta que por fin cree reconocerlo: ¿se trata de José María Arguedas, el escritor genial, el poeta, el etnólogo?”
“¿Puedo quedarme?”, dice el presunto Arguedas. Y la mujer, contra todo sentido común y prudencia, lo alojará en el sótano de su local, que a partir de ese momento será epicentro de una red de intrigas entre peinadoras y coloristas, policías y especuladoras inmobiliarias de baja estofa; escenario de pequeñas estratagemas sobrenaturales, traiciones y ardides”.
Una novela de horror y de presencias estrafalarias, El diablo Arguedas trata sobre la posteridad de los escritores, remite por supuesto a Juan Rulfo y ve hacia el futuro la función del escritor: “¿qué es un escritor sino un fantasma venido a menos, una sombra sospechosa, un buscador de información en tratos espurios con el más allá?”, dice la sinopsis.
Betina Keizman es escritora, traductora y ensayista. Ha obtenido Licenciatura en Letras en la Universidad de Buenos Aires y luego se doctoró en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de las novelas El diablo Arguedas (2023), Recurso de Amparo (2018), Los Restos (2014), El Museo de los Niños (2007) (infantil) y El Secreto de Marlene Rochoelle (1997) (novela juvenil) y el libro de cuentos Zaira y el profesor (1999). También escribió el libro de ensayos Promesas radicales en las literaturas del presente (2022).
“Yo había leído a Arguedas hace muchísimos años, en la facultad. Volví a Arguedas con El zorro de arriba y el zorro de abajo y me partió la cabeza. Empecé a ver su actualidad, sus textos entrarían dentro de lo documental, es como una novela y entiende formalmente su vigencia. Me acordaba también los debates con Julio Cortázar, él hubiera representado un poco lo anticuado y Cortázar era el cosmopolita. Me llevó a pensar mucho en todo eso. Volví a leer todo José María Arguedas, me pareció de nuevo como una escritura que mantiene una vigencia extrema. Esta modernidad que veo en la escritura es una respuesta a un problema, desde un rigor ético y la muestra de que lo que él quería expresar. No soy una experta en literatura peruana, con todos los huecos que pudiera tener mi lectura que los tiene, pienso que José María Arguedas en estos tiempos no podría existir”, afirma Betina Keizman en entrevista.
“Empecé a leer a Passolini y él es como Arguedas. Una escritura con una funcionalidad, buscar las fuentes, tienen un montón de puntos de contacto. Yo cuando escribo no soy una autora programática, ni quiero decir algo, soy mucho más intuitiva y pensé que si Arguedas apareciera sería un diablo, alguien alejado del mundo. Que es medio zombie porque está desengranado del universo”, agrega.
“La ciudad es distópica, como un espacio latinoamericano”, afirma.
“Tengo una formación muy argentina en mis lecturas y leo a Arguedas como si leyera a un extranjero”, dice esta estudiosa de la literatura latinoamericana que en 2014 ha sacado Los restos y que en 2018 publicó Recursos de amparo (La Pollera), una novela demencial y al mismo tiempo solitaria, encerrada en sí misma, como si contara la historia de un incendio en una discoteca donde mueren 77 personas, en un relato de un muerto o de un loco. Allí decía Keizman que “la ficción se reivindica más allá de la información” y en este caso lo que plantea es que la literatura de Arguedas se lee como si fuera un documental, como si estuviéramos leyendo una no ficción. Entre estos dos polos la literatura de Betina recorre un camino fructífero, lleno de debates literarios.
“Cuando estaba empezando la primera versión de la novela, había ido a la feria de Lima y la sala donde me tocó hablar se llamaba Arguedas. Me preguntaron sobre lo que estaba escribiendo y conté un poco el tema de la novela y se lo tomaron muy bien. Tengo la sensación que la novela tiene una línea Arguedas, pero que a la vez la novela tiene cierto registro de distopía, de ciencia ficción, de literatura fantástica”, afirma.
“Lo que me interesaba era que se pudiera leer lo diabólico, del trato con el Diablo y que se pudiera leer como otras líneas de literatura posible”, expresa.
“A estos autores hay que leerlos desde el presente y en ese sentido también desde la incertidumbre del presente. No pensaba si era zombie o no, pero pensaba que en realidad somos todos una especie de zombies porque el mundo está yendo hacia una dirección que no podemos articular”, dice.
No es una novela en clave, que tiene un código para que el lector lo saque, sino que es fruto de una escritora que cree en la literatura fantástica y que al mismo tiempo está todo el día pensando hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las letras.